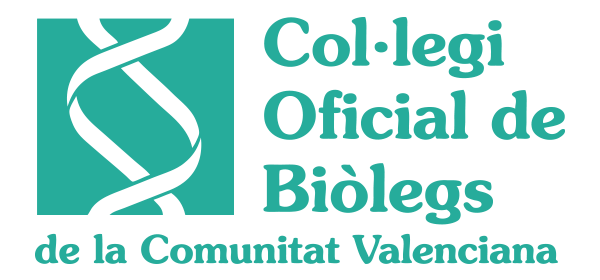Ricardo Almenar
Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana
Habrá lectores que piensen que quien esto escribe tiene una especial inquina contra el actual Gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez como presidente, Salvador Illa como ministro de Sanidad y Fernando Simón como portavoz sanitario. Pues no. Las críticas que en estas páginas se han vertido provienen de determinadas resoluciones y actuaciones de ese gobierno en relación a la gestión de la epidemia de la COVID-19 que, para el autor de estas líneas, solo pueden ser calificadas de erróneas, incoherentes o arbitrarias. Pero eso no quiere decir que no haya habido planteamientos y acciones equilibradas, razonables, incluso acertadas. Las cosas podrían haberse hecho mejor (mucho mejor), pero también peor. Viene todo esto a colación respecto al tema de las mascarillas.
Durante las primeras semanas del confinamiento, el mensaje de las autoridades sanitarias del Gobierno fue claro. Fuera de determinados casos, no se recomendaba (incluso se desaconsejó) la utilización generalizada de mascarillas: debían quedar reservadas al personal sanitario. Se dijo después que tal recomendación se hizo para evitar el acaparamiento de un recurso por entonces escaso. Ahora bien, como una gran parte de la ciudadanía española no cree en las indicaciones de su gobierno -sea éste el que sea-, si esa era la intención, naufragó: la gente se llevó cuanta mascarilla pudo encontrar en farmacias, parafarmacias, supermercados y grandes superficies.
En las semanas siguientes el uso de la mascarilla se fue aconsejando cada vez más; a comienzos de mayo se decretó su obligatoriedad en el transporte público y después en establecimientos comerciales. A partir del 20 de ese mes se hizo obligatorio el llevarla en espacios públicos cuando no se pudiera mantener una distancia de seguridad de 1,5 – 2 metros. Esta ha sido la posición oficial del Gobierno central desde entonces.
Pero con la recuperación de las competencias sobre salud pública por los distintos gobiernos autonómicos se produjo una cascada de obligatoriedades en relación al empleo de mascarillas: finalmente, todos acabaron decretando esa obligatoriedad para cualquier espacio público, aunque se pudiera mantener la distancia de seguridad (la última fue Canarias que también la impuso a mediados de agosto).
Bien, detengamos ahora el curso de esta narración para analizar brevemente qué es una mascarilla y el papel que el uso de la misma puede cobrar en relación a una determinada epidemia, en concreto, la COVID-19. Digamos, primero, que a diferencia, por ejemplo, de unas gafas que si están bien graduadas permiten al miope, al hipermétrope o al astígmata ver mejor, la mascarilla no posibilita a su usuario respirar mejor, sino más bien lo contrario dificultando, al menos en alguna medida, tanto la inspiración como la expiración. Por tanto, solo cabe promover la utilización de mascarillas por algún motivo poderoso: para evitar, al menos en parte, la contaminación atmosférica por partículas en una ciudad industrial, para no inhalar polen y esporas por parte de personas alérgicas, para que el pintor no se intoxique con los continuados efluvios de las pinturas que usa o para que el cirujano no exhale bacterias y virus sobre el paciente al que está operando. Para todo esto, y para muchas cosas más, son útiles las mascarillas.
¿Y en relación a la epidemia que nos aqueja? Su papel resulta simple de explicar. Disminuir el contagio del SARS-COV-2 y reducir así la propagación de la epidemia. Ahora bien, hemos defendido aquí de forma reiterada que no necesariamente un contagio es algo lesivo, ni para el individuo que lo sufre, ni para la población en general. En realidad, y siempre que se cumplan determinadas condiciones resulta ser algo más bien positivo que negativo. Pero dejemos de lado esta cuestión. Supongamos, como las autoridades sanitarias predican, que toda infección es negativa y que hay que intentar que los contagios sean los menores posibles. Incluso que sean inexistentes. ¿En qué pueden servir las mascarillas para ello?
Para responder a esta pregunta, primero hay que saber cómo se propaga el virus. Y no un virus cualquiera sino éste, el SARS-COV-2. Pronto quedó claro que, a diferencia de sus hermanos, el SARS-COV-1 y el MERS, el SARS-COV-2 se transmite de humano a humano, aunque el transmisor no presente síntomas. Y casi desde el principio se aceptó que la principal vía de contagio de este coronavirus eran las gotículas exhaladas por una persona infectada, especialmente al hablar, jadear, toser o estornudar. Estas gotículas (de tamaño superior a las 5 micras) tienden por gravedad a caer al suelo y tanto más cerca cuanto más grandes sean (no más de 1-2 metros las mayores, las que tienen más carga viral). Una vía de contagio paralela a la anterior se postuló que era el contacto de las manos con aquellas superficies donde hubieran caído esas gotículas, que se llevaban posteriormente a puntos de la cara como la nariz, la boca o los ojos. De estas dos apreciaciones provinieron las dos medidas de protección que desde también los primeros momentos se recomendaron: mantener una distancia de seguridad entre personas de 1-2 metros, y lavarse con frecuencia las manos para eliminar las posibles gotículas adheridas.
¿Y las mascarillas? Fuera del personal sanitario, a finales de marzo, la OMS las desaconsejaba para individuos sanos; solo los infectados deberían llevarlas (un epidemiólogo señaló, por aquellas fechas, que quizás personas sanas acabaran usándolas por “solidaridad”, para no estigmatizar a las enfermas que las tuvieran que llevar). Pero en abril, la presión de los países asiáticos en los que el uso de la mascarilla era una práctica común (no solo por brotes epidémicos sino por la crónica contaminación atmosférica de sus ciudades), y el descubrimiento de la frecuencia de presintomáticos (sujetos que no exhibían aún los típicos síntomas de la COVID-19) y asintomáticos (individuos que portando el virus carecían de todo síntoma) hizo cambiar progresivamente a la OMS hasta concluir recomendando el uso generalizado de las mascarillas entre la población.
Ya comentamos cómo en España a lo largo del mes de mayo se fue extendiendo la obligatoriedad de la mascarilla. Pero, en primer lugar, ¿qué mascarilla? Porque conforme se fue superando el desabastecimiento inicial, el público podía acceder -al menos teóricamente- a varios tipos. Estaban primero las mascarillas quirúrgicas, desechables tras su uso, y después las higiénicas, reutilizables varias veces. Simón, en una de sus comparecencias, las describió como “altruistas” porque están diseñadas para no contagiar, aunque no impiden que su portador se contagie. Y luego se hallaban las “egoístas”, confeccionadas para que quien las lleva no se infecte pero que, por contra, pueden infectar a otros: eran las de tipo FP provistas de válvula. Finalmente estaban aquellas que podríamos calificar como “neutras” porque su propósito era, a la vez, tanto no contagiarse como no contagiar: se trataba de las de tipo FP sin válvula. Podría pensarse que, a falta de mascarillas “neutras”, los contagiados por el SARS-COV-2 (al igual que los sospechosos de serlo, fueran presintomáticos o asintomáticos) deberían usar mascarillas “altruistas”, mientras que los integrantes de los grupos de riesgo, tendrían por contra que emplear mascarillas “egoístas”, porque para tal subpoblación es mucho más importante no ser infectado que infectar. Pero los portavoces del Gobierno no insistieron particularmente en esas importantes diferencias. Usar mascarilla, la que fuera, parecía ser su lema.
Mientras tanto, la revisión de los casos de contagio habidos en diferentes países mostraba una apabullante mayoría de los ocurridos en lugares cerrados: más del 98% de las personas que se infectaron lo hicieron en esos espacios. De hecho, solo en unos pocos casos se pudo constatar contagios al aire libre, si bien en circunstancias extremas: mercados atiborrados de vendedores y clientes, corredores corriendo juntos jadeando y hablando durante tiempos prolongados, largas conversaciones entre peatones con las caras muy próximas, etc. A partir de esas revisiones hechas durante los meses de abril y mayo quedaba meridianamente claro que los contagios en espacios al aire libre con baja o muy baja densidad de personas, y puntual o nula interacción entre ellas, resultaban ser prácticamente inexistentes. El uso generalizado de la mascarilla -cualquiera de ellas- en estas circunstancias carecía de justificación real. Otra cosa diferente era su empleo en espacios abiertos muy congestionados, en cónclaves de multitudes y, por supuesto, en lugares cerrados, donde -como hemos comentado- ocurre la gran mayoría de contagios.
Así estaban las cosas cuando, a comienzos de julio, una carta abierta de la OMS y firmada por más de dos centenares de especialistas advertía de la importancia de una tercera vía, hasta entonces desconsiderada, de transmisión del coronavirus: los aerosoles conteniendo el SARS-COV-2, con un diámetro menor de 5 micras y que, en determinadas condiciones, pueden quedar suspendidos en el aire durante un cierto tiempo. Pero como Lidia Morawska -directora del laboratorio de Calidad del Aire de la Universidad de Queensland y una de los firmantes de la carta- refiere, “el mayor riesgo” de esta vía aérea de infección “se da en espacios cerrados y abarrotados, salvo si la ventilación es suficiente”, porque “en lugares bien ventilados no es un problema en absoluto”. Morawska afirma que “los tres modos de transmisión [directa por gotículas, indirecta por tocado de superficies y aérea por aerosoles] coexisten. La pregunta a hacerse es cuál de ellos es el dominante en un entorno particular”. Y en lugares cerrados, con mala ventilación exterior o, por ejemplo, con el aire acondicionado en recirculación, la transmisión aérea puede llegar a ser el más importante factor de riesgo cuando se combina esa deficiente ventilación con una elevada densidad de personas en el espacio, una larga duración en su ocupación y una fuerte respiración o vocalización por parte de los ocupantes del mismo.
Esta vía aérea -la tercera- de transmisión del virus parecía que venía a apoyar a los defensores a ultranza de la utilización de mascarillas en todo tiempo, lugar y condición. Pero como el director del Instituto Hermann Rietschel de la Universidad Técnica de Berlín, Martin Kriegel, precisa, las mascarillas no son la solución. “Las mascarillas de uso diario” expone, “prácticamente no detienen los aerosoles humanos que son menores de cinco micras y siguen la corriente de aire”, añadiendo que “estos se escapan casi por completo por los bordes de la mascarilla” (pero apenas, por cierto, por la nariz). En efecto, las investigaciones de Kriegel han mostrado que alrededor de un 90% de los aerosoles exhalados por un sujeto sale habitualmente sorteando la mascarilla.
Así que cuando en julio las distintas administraciones autonómicas fueron aún más lejos que las disposiciones estatales e impusieron el uso de la mascarilla tanto en lugares cerrados como en abiertos – independientemente de que existiera una distancia de seguridad entre los individuos que se hallaran en tales espacios-, los estudios empíricos sobre el contagio de la COVID-19 mostraban, por el contrario, dos cosas. En primer lugar, que, en espacios abiertos, bien ventilados y con una baja o muy baja densidad de ocupación humana, la mascarilla era superflua en relación a las tres vías conocidas de contagio. Sus inconvenientes (dificultades para respirar en muchas personas, sensación de sofoco en otras, alergias en otras más, rozaduras en la piel de la cara, incomodidad de su uso en las horas de más fuerte calor, etc.) superaban netamente sus hipotéticas ventajas de frenar la transmisión del virus en estos lugares relativamente poco frecuentados. En segundo término que, en enclaves cerrados, mal ventilados y con una elevada densidad y permanencia de ocupantes humanos, la mascarilla resultaba insuficiente; aunque cumpliera satisfactoriamente su papel protector respecto a las gotículas en las que puede viajar el virus, no lo hacía respecto a los aerosoles en los que el SARS-COV-2 puede permanecer durante horas (y eventualmente ser así inhalado).
Por consiguiente, la mascarilla resulta insuficiente en determinados casos e inútil en otros. ¿Qué sentido tiene entonces obligar en cualquier circunstancia su utilización? Ninguno, desde luego, desde pretendidos criterios científicos. Vaya por delante que la mascarilla es un útil instrumento en tiempos de epidemia. Pero convertirla en una suerte de amuleto frente a la propagación de la infección, algo así como una ristra de ajos que paraliza al vampiro vírico es una estupidez. ¿Por qué entonces se han obstinado los gobiernos autonómicos, uno detrás del otro, en promulgar no ya su recomendación sino su obligatoriedad, yendo incluso más lejos de lo que ha hecho el propio Estado, que con Italia era, al finalizar julio, el único país de Europa occidental que obligaba a usarla cuando no se pudiera guardar la distancia de seguridad? (La mayoría de países ni siquiera recomendaban el empleo de mascarilla en espacios abiertos; algunos, como Bélgica, Alemania, Suiza, Francia o Portugal, la aconsejaban solo en caso de no poder mantener dicha distancia de seguridad.
La razón última de semejante (y anómala) imposición es que las administraciones autonómicas han visto a la mascarilla como un remedio tanto a la esquizofrenia que denotan cada vez más los gobernantes, como a la histeria que se extiende por una parte importante de la población. La esquizofrenia proviene de que la mayoría de los dirigentes autonómicos percibe que la solución del confinamiento generalizado (la medida drástica que cortaría, al menos por algún tiempo, la extensión de la epidemia) es inviable desde el punto de vista económico y social (a menos que se quiera un hundimiento económico generalizado o una revuelta social igualmente general). Ya no pueden refugiarse -como sucedía durante el estado de alarma- en que quien gestiona es el Gobierno central; ahora son ellos los protagonistas. Y pinzados entre sus proclamas sobre la importancia de la salud pública, de un lado, y los llamamientos a la reactivación económica, de otro, no saben sinceramente qué hacer ni por dónde ir. La apelación al uso universal de la mascarilla es uno de los pocos clavos que tienen a los que agarrarse. Con ello consiguen, además, que la responsabilidad de lo que ven como indeseable evolución de la epidemia se traslade de las medidas institucionales al comportamiento de los individuos. Si los contagios no se paran es porque muchos siguen sin lavarse las manos, sin respetar la distancia de seguridad y, sobre todo, sin ponerse la mascarilla. De esta manera convergen con la histeria de una parte sustancial de la población española, en particular las personas de cierta edad que asustadas -con razón-, incluso aterrorizadas por la letalidad que, en los mayores, ha provocado la COVID-19 señalan a la indisciplina de los jóvenes -ejemplizada en su frecuente ausencia de mascarillas- como la causa de sus desdichas actuales o futuras. La esquizofrenia y la histeria se conjuntan así en el ensalzamiento de un icono: la mascarilla.
Sin embargo, no puede decirse que los gobiernos autonómicos muestren de veras una gran preocupación por la salud pública con su empeño en el uso de las mascarillas. Como en tantas otras cosas de nuestra actual vida pública parecen suscribir el lema de que lo importante no es sino aparentar. De ahí que no importe mucho el empleo apropiado de la mascarilla sino la visibilización de la misma, convertida en algo más ornamental que otra cosa. ¿Se han esforzado en mostrar que las mascarillas no son indistintas e intercambiables sino que tienen prestaciones diferenciadas (“para no contagiar”, “para que no te contagies”, etc.) prestaciones que los distintos tipos de usuarios deberían conocer? No, solo importa que la población use mascarilla, la que sea. Por lo demás, las autoridades sanitarias autonómicas (y también las del Gobierno central) saben perfectamente que una buena parte (por no decir la gran mayoría) de quienes llevan mascarilla la usan inadecuadamente. Las quirúrgicas -que solo deberían usarse unas cuatro horas- se utilizan mucho más; las higiénicas -que habrían de lavarse a alta temperatura y únicamente un reducido número de veces- se lavan una y otra vez a baja temperatura; las FP se emplean demasiados días antes de desecharse. (Por cierto, todas ellas son residuos sanitarios que requieren una recogida y gestión especiales, ¿alguien las ha visto a nivel autonómico o local? Dichosos los ojos). Todo esto sigue sin importar. Recordemos: no se trata de ser sino de aparentar.
Este propósito cosmético se vio claro cuando el Reino Unido impuso el 25 del pasado julio una cuarentena a los viajeros procedentes de España. Los noticiarios televisivos y los medios impresos recogieron múltiples declaraciones de turistas británicos afectados por la medida; muchos de ellos se refirieron a la mascarilla como símbolo de la seguridad epidemiológica española. “Todo el mundo lleva mascarilla”, relataba uno de ellos “y si no llevas mascarilla la gente te dice que te la pongas”. Otro insistía en que “nos ha dado mucha seguridad que todo el mundo tenga que llevar mascarilla por la calle”. Ese era -suscitar seguridad- el objetivo a conseguir, particularmente en aquellas comunidades autónomas en las que el turismo internacional tiene un particular peso. Claro que no acabó de funcionar: el veloz incremento en días sucesivos de los contagios provocó que otros países restringieran su flujo turístico hacia España siguiendo los pasos del Reino Unido.
De otro lado, la universalización del uso de la mascarilla por las comunidades autónomas ha creado agravios comparativos derivados de una cláusula de excepción, el no estar obligados a utilizarla aquellos “que realicen actividades incompatibles con su uso”. En la práctica esto significa que mientras el paseante se arriesga a una multa de 100 euros si no lleva la mascarilla puesta, el corredor que pasa jadeando y resoplando a su lado va sin ella (resulta que correr es deporte, andar no). Y si nuestro paseante se sienta, caso de que se la quite, también puede ser multado aunque a una treintena de metros decenas de parroquianos -casi todos sin mascarilla- coman, beban, fumen (hasta mediados de agosto), hablen, griten y hasta canten en la terraza de un bar, amparados en que están haciendo “actividades incompatibles” con la utilización de la mascarilla… Vaya, es que no es lo mismo un banco público que una mesa privada: en ésta se consume (y con ello se estimula la producción) mientras que en el banco, ni se consume, ni se produce. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la salud pública, con evitar contagios, si es que es eso lo que se pretende? Porque se penaliza con la obligación del tapabocas a quien apenas sí puede contagiarse o contagiar, a la vez que se exime a quienes tienen muchas más posibilidades, tanto de lo uno, como de lo otro.
Mientras las administraciones autonómicas -más papistas que el propio Papa- yendo más lejos que el Gobierno central aprobaban disposiciones estableciendo la obligatoriedad de las mascarillas (incluso al aire libre y manteniéndose la distancia de seguridad) voces autorizadas y sensatas no veían sentido epidemiológico al tapabocas obligatorio. “La distancia física es muy buena medida y, si no se puede mantener, la mascarilla es efectiva”, declaraba a mediados de julio Toni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, “pero al aire libre y con distancia prudencial”, añadía, “no hay estudios ni evidencia científica clara a favor de las mascarillas”. En parecidas fechas, la epidemióloga Andrea Burón, vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, recalcaba que semejante obligatoriedad solo tiene sentido en circunstancias excepcionales “cuando el riesgo para la salud colectiva realmente así lo aconsejara”. Por contra, es preferible utilizar la mascarilla “durante el rato que entras en un comercio o viajas en trasporte público, en un ascensor o puntualmente cuando se acumula gente, porque es cuando el riesgo es mayor y porque de esta manera la obligación e incomodidad está limitada en el tiempo y en el espacio”. En cambio, llevar permanentemente las mascarillas resulta molesto, con lo que “es inevitable tocarlas (que ya sabemos que no deberíamos hacerlo) y no tiene mucho sentido que se obligue cuando se pueden mantener perfectamente las distancias de seguridad”.
Pero, además, la promulgación de la obligatoriedad de la mascarilla por las autoridades autonómicas tiene otro importante problema, aunque no de salud pública. Sino de legalidad. Como insiste Javier Tajadura, experto en Derecho Constitucional, “es una aberración limitar derechos fundamentales mediante disposiciones reglamentarias autonómicas” como es el caso de la imposición del uso de mascarillas. No ya los gobiernos, ni siquiera los parlamentos autonómicos, tienen potestad para ello como no la tendrían, por ejemplo, para prohibir el burka. “En ningún caso”, añade, “resulta admisible que sin cobertura legal alguna, mediante simples disposiciones reglamentarias autonómicas, se establezcan este tipo de obligaciones limitadoras de derechos fundamentales”. Sólo el Parlamento español -como representación de todos los ciudadanos- podría legitimar democráticamente semejante limitación. Como ocurrió, por ejemplo, con las limitaciones a la movilidad durante el pasado estado de alarma, refrendadas parlamentariamente.
Queda una última cuestión a considerar. Y no menos importante. La imposición de una medida de dudosa legalidad por parte de los gobiernos autonómicos como ésta tiende a fomentar en mayor o menor grado la intolerancia de amplios sectores sociales a quien no la utiliza (incluso en aquellos casos contemplados como excepciones, por ejemplo, las personas con problemas respiratorios). La mascarilla es un icono visual muy perceptible y su ausencia moviliza fácilmente el encono de muchos que creen ver en esa ausencia un ataque directo a su salud e incluso a su supervivencia. En esta tentación sucumben no solo personas desinformadas, crédulas o con animosidad contra los que estiman diferentes sino otras que cabría pensar que tienen la cabeza bien amueblada. En mayo, cuando todavía la obligatoriedad de la mascarilla no se había decretado de forma general, la reconocida escritora Rosa Montero en su página de una revista semanal no dudaba en afirmar “que la humanidad se divide en dos grupos: la gente empática y civilizada, que usa mascarilla, y los egocéntricos y maleducados que van a cara limpia y que seguro que son los mismos que aparcan en los sitios reservados para discapacitados, por ejemplo”. Podría pensarse que esto era una mera boutade de la escritora, pero se trataba de algo más, era como se desprendía de la argumentación que precedía a tan extemporánea declaración. “Las mascarillas normales”, declaraba, “no protegen al usuario, sino a los demás del posible contagio del usuario”. Y añadía que “es un sistema que se basa en la solidaridad y la corresponsabilidad: me la pongo para cuidar de ti”. Pues bien, semejante argumentación es una memez. Si, como parece en este caso, una determinada persona, bien sea por pertenecer a un grupo de riesgo, por ser un tanto aprensiva o incluso hipocondríaca, recela del contagio y de los contagiadores, puede utilizar en las salidas a la calle una mascarilla FP diseñada para que su portador no sea infectado. Si alguien está preocupado, incluso obsesionado, porque le contagien es una tontería confiar en que todo el mundo mundial lleve mascarilla y la use correctamente. Es mucho más simple y efectivo que procure por sí mismo no ser contagiado cuando hay medios para ello. Y de paso olvidarse de aquellos otros humanos que no siguen nuestros planteamientos.
Permítame ahora, lector, una parábola para mejor ilustrar estos últimos párrafos que acaba de leer. Ahí va: Había un país cálido y luminoso en el que muchos de sus habitantes habían cogido, con el paso de los años, la costumbre de llevar sombrero. Lo consideraban un complemento de la ropa, muy útil en los días de mucho calor y de intensa radiación lumínica. Existían diferentes opiniones (y partidarios) sobre qué material era mejor para el sombrero, si la paja, la tela o el fieltro. Se reconocía de forma general, eso sí, la conveniencia de que los sombreros fueran preferiblemente de ala ancha -para mejor cumplir sus funciones de protección- aunque los de ala muy ancha presentaban el problema de ser incómodos para ciertos menesteres.
Así estaban las cosas hasta que un día, en una sesión plenaria del gobierno del país, un destacado mandatario propuso hacer de la costumbre ley. Al resto de miembros del consejo gobernante les pareció una medida pertinente por las características del país y adecuada para la salud y bienestar de sus gentes. Consiguientemente, el uso del sombrero se elevó a obligación y se establecieron sanciones económicas para quienes no la cumplieran. De nada sirvió que en las semanas siguientes algunas voces reconocidas de la colectividad declararan públicamente que el empleo continuado del sombrero ocasionaba en muchas personas incomodidades y molestias, o que afirmaran que hubiera sido suficiente desde los poderes públicos recomendar su uso sin necesidad de establecer su obligatoriedad. No sirvió de nada; al contrario, esa obligación pasó a ser convertida en universal: el sombrero debía de llevarse tanto en verano como en invierno, en días soleados como nublados, durante el día como en la noche.
Muchos habitantes del país acogieron la universalidad obligatoria del uso del sombrero con aprobación (aunque no todos), incluso con entusiasmo. A partir de ahí quien no portara sombrero pasó a ser visto con recelo, cuando no con hostilidad. A los extranjeros -que lógicamente no lo llevaban a su entrada en el país- se les aconsejó que para mejor disfrutar de su viaje o para hacer más fáciles sus negocios se lo pusieran evitándose así el rechazo de los lugareños. La animosidad hacia los pocos residentes en el país que no empleaban sombrero (o no en determinadas circunstancias como durante la noche) creció ostensiblemente: algunos los calificaban de asociales, otros de traidores a las tradiciones patrias, otros más incluso de quintacolumnistas de países extranjeros, países en los que el sombrero seguía estando ausente en sus costumbres. Receptivas a todo este clamor popular, las autoridades extremaron las medidas punitivas que dejaron de ser solo dinerarias pudiendo alcanzar ahora incluso la privación de libertad.
Bien, la mascarilla en España corre un riesgo muy real de convertirse en el sombrero de nuestra alegoría. Muchos han querido verla como un amuleto (“objeto pequeño que se lleva encima al que se atribuye la virtud de alejar el mal y propiciar el bien”, como reza el Diccionario), algunos incluso la contemplan como un fetiche (“ídolo u objeto de culto al que se le atribuye poderes sobrenaturales”, como de nuevo define el Diccionario). Pero la mascarilla -o mejor, las mascarillas, porque son diferentes las prestaciones de unas y otras- no tiene nada de amuleto y menos de fetiche. Es un instrumento y solo un instrumento, en nuestro caso para disminuir (si no impedir) el contagio de la COVID-19. Una herramienta útil en muchos casos, insuficiente en otros y superflua en otros más. Su obligatoriedad para toda persona mayor de seis años, en todo lugar, tiempo y circunstancia carece de justificación científica. Es una muestra más de ese ordenancismo burocrático tan estimado por las administraciones públicas que tiende a suplantar los fines por los medios hasta que aquellos prácticamente desaparecen del discurso. Porque, por ejemplo, si lo que se pretende es no infectar (fin) ¿qué sentido tiene imponer obligatoriamente el uso de la mascarilla (medio) cuando ni siquiera se divisan otras personas a las que contagiar o ser contagiado por tratarse de espacios prácticamente sin usuarios, ya se trate de áreas urbanas, periurbanas o rurales?
Por último, en todo lo expuesto en este ensayo se ha supuesto -como las autoridades sanitarias repiten una y otra vez- que el contagio es individual y colectivamente negativo (para esto servirían las mascarillas, para intentar impedir todo contagio), pero eso no es necesariamente así. Hemos insistido repetidamente en ello a lo largo de estas páginas, así que ahora no volveremos a repetirlo. Ahora bien, incluso dentro de una estrategia frente al coronavirus radicalmente diferente -como la que en estas páginas defendemos- la mascarilla tendría todavía un papel, bien que más modesto del hiperbólico que actualmente se le atribuye: ayudar a moderar en el espacio y en el tiempo la transmisión que espontáneamente sería explosiva de la epidemia y conseguir así una convivencia con el SARS-COV-2 lo menos traumática posible para la población humana. Un medio útil para un buen objetivo, ciertamente.