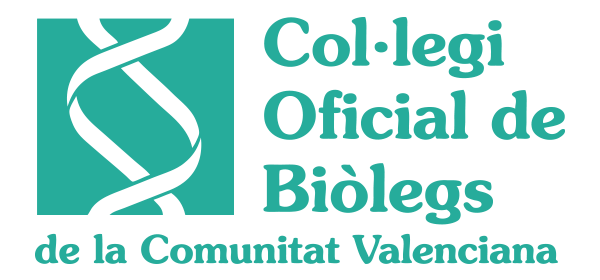Ricardo Almenar Asensio
Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana
En la primera década de este siglo diferentes expertos en salud pública, epidemiología, virología y ecología de microorganismos alertaron sobre la proximidad –incluso la inminencia- de una pandemia de efectos devastadores. Y no faltaron sucesos que apuntaban en esa dirección: era el caso de la aparición del SARS, la gripe aviaría o la gripe porcina. Como ejemplo de estas advertencias pueden citarse estas frases de dos conocedores del tema, Wayt Gibbs y Christine Soares, publicadas a mediados del decenio. «Los epidemiólogos han advertido», señalaban, «que la próxima pandemia afectará a una de cada tres personas en el planeta, obligará a hospitalizar una fracción extensa y matará de decenas a centenares de millones. La infección no respetará ninguna nación, raza, ni posición económica. No habrá modo de pararla».
¿Es la actual covid-19 esa pandemia? No cabe duda de que se aproxima al futurible descrito por Gibbs y Soares, salvo en las cifras que hoy por hoy están muy lejos de las apuntadas por ellos. Pero también difiere en el patógeno inductor de la hipotética pandemia. Aunque tuvieron en cuenta a un coronavirus como el SARS –que había demostrado una muy alta letalidad aunque una baja transmisibilidad- no dudaron en decantarse por una nueva (y particularmente virulenta) cepa del virus de la gripe. Esa nueva cepa aunaría la tradicional muy alta transmisibilidad de los virus de la influenza con una alta letalidad propia de esa nueva variedad gripal.
El SARS-CoV-2, el virus que está detrás de la actual covid-19, no llega a tanto. Presenta una alta transmisibilidad y una letalidad que va de moderada a baja. Se ha extendido con rapidez por todos los continentes y a finales de este verano de 2020 ha inducido oficialmente la muerte de un millón de personas (que, como el caso español demuestra, serán muchas más). Y aún no hemos llegado al primer año de una epidemia que apareció a finales del 2019 en China. Es posible que cuando la pandemia desparezca –gracias al concurso de la inmunidad espontánea con la provocada por la vacunación- las cifras de defunciones se aproximen, aunque sin llegar, a los valores más bajos de la horquilla de muertes previsibles de una megapandemia dadas años atrás por Gibbs y Soares. Probablemente, salvo sorpresas (como que el coronavirus mute aumentando considerablemente su letalidad, pero manteniendo o incluso incrementando su transmisibilidad) se quedarán lejos. En cualquier caso podemos concluir que la covid-19 no es la macropandemia que han augurado numerosos expertos para el siglo XXI.
Además de una letalidad como máximo moderada, la actual covid-19 presenta una característica particular que refuerza su relativa benignidad de cara las poblaciones humanas: los segmentos demográficos cuya muerte propicia. A diferencia de la gran mayoría de epidemias del pasado más o menos reciente, el coronavirus no provoca mayoritariamente defunciones de niños y adolescentes (o de adultos jóvenes). Aparte de atacar letalmente a las personas con graves patologías previas –algo común en casi todas las epidemias infecciosas- se ceba en aquellas de mayor edad y tanto más cuanto más edad tengan.
Es un hecho relevante por una razón biológica. Cualquier población de organismos debe satisfacer dos funciones para asegurar su pervivencia: nutrirse y reproducirse. Vale esto también para las poblaciones humanas, aunque a tenor de las particularidades de la especie Homo sapiens, tales funciones se denominan usualmente producción y reproducción; producción económica y reproducción demográfica. Cuando una epidemia golpea a una determinada población humana en su capacidad productiva, en su capacidad reproductiva o en ambas cosas a la vez, las consecuencias para esa población son particularmente lesivas llegando a amenazar incluso su supervivencia.
Que una epidemia mate preferentemente a niños y jóvenes menoscaba la producción y la reproducción futuras, pero si lo hace sobre adultos jóvenes colapsa tanto la producción como la reproducción actuales. Hace cien años hubo una epidemia mundial, una fatídica pandemia que hizo esto último: la llamada gripe española, surgida en 1918, y que persistió durante varios años. Esta gripe, de cepa H1N1, provocó la muerte, según autores, entre 20 y 50 millones de seres humanos (40 millones es quizás la cifra más próxima a la realidad), afectando letalmente a adultos jóvenes entre 20 y 40 años, en particular los comprendidos entre 20 y 30. La gripe española provocó así un doble efecto que en su conjunto resultó devastador: no solo enfermó (y murió) un gran número de personas, sino que las defunciones se concentraron en adultos jóvenes, principales responsables tanto de la producción económica como de la reproducción demográfica.
La COVID-19 presenta una igual si no superior concentración, pero como contraste en la Tercera y Cuarta Edad, todavía más en esta última. En su etapa primaveral, el 92% de los decesos por la epidemia en España tenía más de 65 años. En verano, semejante concentración de defunciones no disminuyó con la multiplicación de los contagios entre los jóvenes: la mediana de las edades de las muertes (valor, según el cual, la mitad de las edades de los decesos se sitúa por encima y la otra mitad por debajo) incluso aumentó –como declaró en la segunda semana de septiembre Fernando Simón- pasando de 83 a 86 años. Puesto que la edad de jubilación en España durante 2020 es de 65 años y 10 meses (y la edad media real es aún más baja) la incidencia de la letalidad del coronavirus sobre la población económicamente activa es muy reducida. Y todavía lo es menos sobre la población reproductiva. El SARS-CoV-2 deja prácticamente incólume tanto la capacidad productiva como la reproductiva de las poblaciones a las que infecta, al menos en lo se refiere a pérdidas irreversibles como resultan ser los fallecimientos.
Así pues, salvo sorpresas (que el actual coronavirus mute aumentando grandemente su letalidad) la covid-19 está muy lejos de la megapandemia pronosticada para el siglo XXI. Pero, ¿podría provocar la infección otro miembro de la familia coronaviridae? Podría, si combinara la alta transmisibilidad del SARS-CoV-2 con parte, al menos, de la muy alta letalidad de sus dos anteriores hermanos, el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, que aparecieron respectivamente en el primer y segundo decenio del este siglo, y que hoy han desaparecido. Pero parece algo poco probable.
Mucho más probable es que una megapandemia futura tenga como protagonista –así se pensaba a comienzos de siglo- al virus de la gripe; no a un Coronavirus sino a un Influenzavirus, el género de los virus de la gripe o influenza (este último término procede de cuando la gripe se atribuía a una mala influencia astral). Estos virus pueden ser del tipo A, B y C, subdividiéndose según las diferencias antigénicas de sus glucoproteínas de la cubierta viral, hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Así, el virus de la pandemia de gripe de 1918 pertenecía a una cepa identificada como H1N1.
Pero, ¿por qué los virus de la gripe son los mejores candidatos para provocar una megapandemia? En primer lugar, porque estos virus han estado detrás en los últimos cien años de tres pandemias: la ampliamente comentada de 1918 (cepa H1N1), que como hemos ya comentado provocó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas, la de 1957 (cepa H2N2) que lo hizo entre 1 y 4 millones, y la gripe de 1968 (cepa H3N2) que ocasionó el fin de otro millón. La primera cepa vírica resultó altamente letal, la segunda fue solo moderada y la tercera más bien débil, características de su letalidad que se reflejan en las anteriores cifras de mortalidad. Pero esta virulencia aparentemente declinante del pasado no tiene porqué seguir ocurriendo necesariamente en el futuro.
El motivo que avala esta última afirmación es que los Influenzavirus tienen una extraordinaria capacidad para variar. Existen numerosos virus de la gripe en circulación, de la misma o de diferentes cepas, y que cambian con rapidez (esta es la razón por la que hay que crear una vacuna distinta cada año contra la gripe estacional y que la eficacia de esa vacuna no suela ser alta: es España, un 45% la última, y solo un 25% la de 2018). Además de las mutaciones que puedan producirse en su genoma y la presión de la selección natural para favorecer aquellas que aumenten su supervivencia, como ocurre con el resto de microorganismos, los virus de la gripe tienen otra formidable vía de variabilidad: la recombinación. Como disponen de ocho segmentos de ARN, en el caso de que dos cepas diferentes infecten una misma célula –humana o animal-, los nuevos virus formados pueden llevar parte de los genes de una de las cepas y parte de la otra, dando lugar a una hasta entonces inexistente nueva variedad vírica que puede ser más virulenta que sus dos progenitoras. Estas últimas, además, cabe que procedan también de hospedadores originalmente distintos, de aves, cerdos o humanos, por ejemplo. El virus de la gripe porcina mexicana de 2009 (un virus H1N1 como el de 1918) era el resultado de la recombinación de dos variedades porcinas, una aviaria y otra humana. Un nuevo virus porcino ha aparecido en China durante la segunda década de este siglo y es el producto de otras tres recombinaciones: el virus porcino de 2009, un virus aviar euroasiático y otro virus de cepa H1N1 norteamericano. Ha contagiado a algunos humanos aunque no hay constancia de una transmisión entre personas; las características de este virus y los resultados de su seguimiento entre 2011 y 2018 se han publicado en el presente año de 2020.
Como el lector habrá podido constatar ambos virus porcinos (mexicano y chino) son recombinaciones en las que participan virus originariamente aviares. En 1997 un virus aviar (cepa H5N1) procedente de aves de corral provocó seis muertos en Hong Kong; en años siguientes surgieron casos en distintos países asiáticos. Durante 2005 y en múltiples lugares aparecieron aves salvajes con H5N1; el virus llegó a provocar en ellas grandes mortandades como las seis mil que murieron en un lago del centro de China. Aunque no se constató transmisión entre humanos, la letalidad de las escasas transmisiones de aves (casi todas domésticas) a personas fue extremadamente alta. Al concluir 2005, 145 casos de infección provocaron 70 muertes (el balance final de las OMS sobre este brote de gripe aviaria fue de 420 infectados y 257 fallecidos: una tasa espectacular de letalidad que rebasaba el 60%).
En 2011, Ron Fouchier de la Escuela de Medicina Erasmus en Rotterdam, y Yoshihiro Kawaoka, de la Universidad de Wisconsin, trabajando con hurones encontraron cinco mutaciones del virus H5N1 que harían posible el contagio por el aire en mamíferos: cuatro de ellas modificarían la hemaglutinina de la cubierta del virus y otra más, una de las subunidades de la transcriptasa del interior del mismo. Es de resaltar que cada una de estas mutaciones existe en variedades de este virus en la naturaleza e incluso las hay con dos mutaciones a la vez. Si finalmente aparecieran virus H5N1 simultáneamente con las cinco podrían aunar la típica transmisibilidad entre humanos de la gripe común con la altísima letalidad observada de la gripe aviaria.
Los trabajos de Kawaoka y de Fouchier –y su pretensión de publicarlos en Nature y Science, respectivamente- provocaron, por cierto, una acalorada polémica. Los expertos del Panel Científico de Bioseguridad (NSABB) estadounidense pidieron que –por su posible uso bioterrorista- solo se publicaran los resultados básicos de tales investigaciones, sin entrar a describir los detalles metodológicos y procedimentales de las mismas. A comienzos de 2012, sus autores aceptaron una moratoria de dos meses en la difusión de sus trabajos. Pero a finales de marzo el NSABB cambió de opinión y en una revisión de los textos publicados o pendientes de publicación señalaba que «no parece que proporcionen información que pudiera permitir directamente el uso indebido de la investigación, de modo que se pusiera en peligro la salud o la seguridad nacional». El artículo de Fouchier, el único que quedaba por publicar, apareció en Science el primer día del verano de 2012 en una nueva versión, pero libre de mutilaciones.
Un gran número de indicios apuntan, por tanto, a que los principales candidatos a la hora de provocar una megapandemia en el presente siglo son los virus de la gripe, sean de la cepa H5N1 o de otra cualquiera (en 2013, apareció en China una nueva gripe aviaria, H7N9, con una letalidad del 20%). Caso de producirse tal megapandemia, la misma podría perfectamente alcanzar una tasa de mortalidad planetaria (muertes respecto a la población humanan total) del mismo orden que la pandemia de gripe de 1918, lo que vendría a suponer unos 150 millones de defunciones, en línea con los augurios más pesimistas de Gibbs y Soares para el presente siglo. Por supuesto, pese a todo esto, no hay ninguna seguridad de que tal megapandemia vaya a producirse. Pero resulta ser lo suficientemente probable para que semejante escenario deje de considerarse y preverse con la mayor seriedad.
Caso de que esa megapandemia finalmente se dé, dejará muy, muy pequeña nuestra actual pandemia causada por el SARS-CoV-2 (como ha ocurrido con la gripe de Hong Kong de 1968 o la gripe asiática de 1957 en relación a la gripe española de 1918). Pero la covid-19 y su relativa benignidad nos ofrecen la oportunidad de aprender. Aprender a encarar una pandemia global que puede ser mucho peor que la actual. Deberíamos aprovechar esa oportunidad. Por desgracia, no parece que lo estemos haciendo. La gestión de la pandemia está resultando más lesiva que la pandemia en sí, lo cual no es una buena señal de cara a un futuro mucho más amenazador.