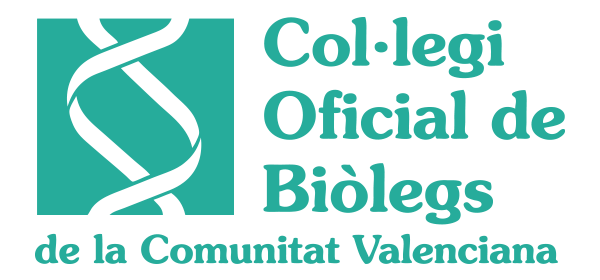Ricardo Almenar
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana
09.05.2020
Hagamos un poco de retrospectiva. En la segunda mitad de febrero, al menos dos variedades del SARS-COV-2 circulaban por España mientras las autoridades sanitarias intentaban identificar un hipotético “paciente 0” convertido en el padre (o la madre) de la epidemia en tierras ibéricas. No hubo ningún paciente 0. Estudios genéticos realizados con posterioridad han mostrado que el virus entró al menos por 15 vías diferentes, como sucedió en otros países. Una consecuencia más de la globalización imperante… Bien, el caso es que el 26 de febrero se aceptó oficialmente el primer contagiado interno, no importado como los que hasta entonces se habían identificado. Era un salto cualitativo.
Pese a ello no hubo reacción alguna gubernamental más allá de constatar el hecho. El 3 de marzo, el ECDC -el acrónimo anglófono del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades desaconsejó las concentraciones masivas de personas por lo que facilitaban la extensión de la epidemia. Un Gobierno ya preocupado, pero titubeante, no tomó ninguna decisión al respecto, seguramente por el coste político que suponía paralizar festejos tradicionales trufados de muchedumbres (ahí estaban las Fallas o la Magdalena, por ejemplo), partidos de fútbol, mítines, celebraciones litúrgicas, manifestaciones y eventos de todo tipo. En los días inmediatamente posteriores el Gobierno se dio cuenta de que la salud pública del país había empezado a derrapar, y alarmado porque el control de la situación se le estaba escapando de las manos, se pasó de frenada e instauró el estado de alarma. Amparándose en él, decretó primero un confinamiento domiciliario generalizado y después la paralización de la mayor parte de la actividad económica. Dos errores concatenados. Ni un confinamiento generalizado de la población, ni un parón general de la economía eran las actuaciones más adecuadas.
¿Por qué? Vayamos a la primera de las dos. Cualquiera, cualquiera que examinara las tablas de mortalidad de la epidemia se daba cuenta de que, caso de instaurar algún tipo de confinamiento, este no debía de ser el que se eligió. No tenía sentido un enclaustramiento generalizado y homogéneo de toda la población porque, tanto los casos más graves de la COVID-19 como las defunciones que ésta finalmente provocaba, no tenían nada de generalizado o de homogéneo. Cierto que esto solo quedó meridianamente claro cuando las autoridades sanitarias convinieron en dar los datos de infectados y fallecidos desglosados por sexo y edad, porque durante bastantes días no lo hicieron (alguien próximo al Gobierno adujo, al parecer, que este desglose no se daba para no provocar “rechazo social” hacia los grupos de riesgo: una bobada más). Cuando se difundieron los datos, con solo pequeñas variaciones conforme iban transcurriendo los días, revelaron lo ya conocido en China y en Italia: que las patologías graves previas eran un importante factor de riesgo, que los hombres morían por la epidemia más que las mujeres (tres hombres por cada dos mujeres) y que la mortalidad se concentraba de forma muy desproporcionada en los segmentos de mayor edad: el 99% de las defunciones eran de personas de más de 45 años, el 97% de más de 55, el 95% de más de 60 y el 92% de más de 65 (porcentajes redondeados).
Presentemos el primero de esos datos porcentuales de otra manera. En la actual población española, la mitad de sus integrantes tiene menos de 45 años y los mayores de esa edad suponen la otra mitad (49% frente a 51%), sin embargo, la segunda de estas dos subpoblaciones (que podríamos describirla como población A) acumula el 99% de las muertes provocadas por la COVID-19, mientras la primera de ellas (descriptible como población B) solo origina el 1% de los fallecimientos, teniendo en cuenta, además, que la mayor parte de ese exiguo porcentaje proviene probablemente de personas con patologías previas graves. ¿Qué sentido tiene entonces tratar a estos dos agregados poblacionales tan diferentes respecto a la mortalidad causada por la COVID-19 como si fueran una población homogénea de cara a la epidemia o, mejor dicho, a los efectos más graves de la epidemia? Que no son sino las defunciones porque las cuarentenas, las molestias comparables a las catarrales, las hospitalizaciones, incluso los internamientos en las unidades de cuidados intensivos, son todas ellas cosas temporales y reversibles. Las muertes, por el contrario, no. Así que volvamos a plantear ¿qué justificación tiene el establecer -y además coercitivamente- un idéntico confinamiento, general e indiscriminado, en una y otra subpoblación?
Ninguna, porque no la hay. Salvo la simplicidad de la orden “confinar a todos por igual y en cualquier punto de la geografía nacional”, como precisó el presidente del Gobierno. Café con leche para todos y una misma y única taza… He aquí coloquialmente expresada la fórmula de actuación gubernamental frente al coronavirus: ni heterogeneidad de situaciones, ni variedad de planteamientos, ni diversidad de respuestas. Nada. Así que no cabe siquiera considerar lo diferentes que son respecto a la epidemia los anteriormente calificados como población A y población B, requeridoras en consonancia de dos estrategias diferentes. ¿Dos estrategias diferentes? No. Serían diferentes si fueran solo distintas, pero no, a la vez, distintas y complementarias. Entonces se convierten en una misma estrategia: una estrategia dual.
Y ¿cuál es esta dualidad? Desde la perspectiva de una inmunización colectiva -a falta de un tratamiento eficaz y de una vacuna disponible de cara a la presente epidemia- no es algo malo sino bueno que una persona se infecte, siempre que se cumplan dos cosas. Que esa persona en mayor o menor grado se inmunice, y que no sea un integrante de un grupo de riesgo, porque si lo es, no solo su salud, sino su vida estaría en serio peligro. Así, mientras de un lado se favorece ese proceso de inmunización colectiva mediante el contagio, se evita, de otro, que este se materialice en personas de alto riesgo las cuales deben resguardarse de esa inmunización colectiva. Las dos cosas son complementarias: favorecer sí una inmunidad de población pero protegiendo de la infección previa a aquella parte de esa población potencialmente más frágil respecto a la misma. El “no te infectes, no infectes” solo sería una norma de actuación adecuada para este último agregado poblacional.
Antes hemos establecido la edad de 45 años como frontera entre las que hemos denominado subpoblación A y subpoblación B. Por supuesto, esta frontera es arbitraria y solo ha sido elegida por dejar a una y otra subpoblación con un número muy parecido de integrantes (la mitad aproximadamente). Pero podríamos elegir otras edades de corte: los 55 años (edad por debajo de la cual se situarían los dos tercios del total de la población), los 60 años (id, los tres cuartos) o los 65 años (id, los cuatro quintos). Como reseñamos anteriormente, las cifras porcentuales de defunciones por la COVID-19 de la subpoblación B con esas edades de corte serían, respectivamente, el 3%, el 5% y el 8% en porcentajes redondeados. En cualquier caso, cifras porcentuales muy alejadas del 97%, el 95% o el 92% del total de muertes que sufriría la subpoblación A, caso de mantenerse la actual mortalidad.
Así pues, lo primero que tendría que haberse hecho es elegir una de las mencionadas edades de corte, quedando así definido tanto el agregado poblacional A como el resto, el agregado B. Una vez establecida la anterior frontera ¿la estrategia dual elegida implica instaurar un laissez-faire respecto a la infección de este último agregado? No. El contagio tendería así a ser explosivo. Y aunque únicamente un muy pequeño porcentaje de los infectados podría requerir cuidados médicos -incluyendo su hospitalización en un porcentaje todavía menor- los números absolutos alcanzarían a ser muy abultados. Habría que moderar este proceso espontáneo con el fin de que la epidemia avanzara a menor velocidad. Para ello, las grandes concentraciones de masas deberían desaparecer, las elevadas densidades -por ej. en el transporte colectivo- disminuir, generalizarse un cierto distanciamiento físico donde fuera posible, y medidas de protección donde no lo fuera, además de la práctica de una elemental higiene.
Y respecto al otro agregado, el de la subpoblación A, ¿su confinamiento habría de ser total? No. Toda persona con independencia de su riesgo o su situación epidemiológica debería, por ejemplo, poder pasear en solitario -o acompañado de otros miembros de su unidad de convivencia- con independencia de la hora del día en que lo hiciera. Simplemente, las personas incluidas en este colectivo deberían saber muy bien el elevado riesgo que comporta para ellos su contagio y el alto riesgo de contagiar, a su vez, a otros integrantes de la subpoblación A. Para lo cual no debería recurrirse a la prohibición normativa y a la coacción física o económica, sino a una pedagogía centrada en lo que biológicamente es una epidemia y en las secuelas sociales, económicas y políticas que puede comportar. Pedagogía a llevar a cabo de manera preferente, aunque no exclusiva, por parte de los poderes públicos.
Tras lo expuesto, ciertas actuaciones de esos poderes públicos adquieren un mayor grado de estupidez. Si ya era ridículo -en nombre de evitar a toda costa cualquier infección- el multar (incluso el detener) por “desobediencia” al paseante solitario, a la pareja que vive junta, a la familia que comparte hogar, desde la perspectiva de esta estrategia dual, actuaciones como las reseñadas se vuelven todavía más ridículas. Al mismo tiempo, no ya acciones, sino inacciones como las producidas a cuenta de las residencias de mayores alcanzan a tener todavía más gravedad, al haber abandonado, bordeando lo criminal, a las personas de la subpoblación A que seguramente eran, de ellas, las más sensibles a la epidemia.
Vayamos ahora con lo que adelantábamos como segundo gran error del Gobierno: el parón de la mayor parte de la actividad económica, aquella que describió como “no esencial”. Solo a un politólogo, a un jurista, o quizás a un estudiante de metafísica se le ocurriría dividir la economía en esencial y no esencial, con la ilusa pretensión de que la esencial puede funcionar sin la no esencial. Las autoridades gubernamentales adujeron que el cese prácticamente de toda actividad económica “no esencial” era el sacrificio indispensable para detener la epidemia y su elevada mortalidad. Pero si el 91% de la mortalidad observada se produce a edades superiores a los 65 años y 10 meses, la actual edad de jubilación en 2020, ¿qué justificación tiene congelar la mayor parte de la actividad económica (la “no esencial”) con la excusa de proteger del virus a la población ocupada en la misma? Y si ese todavía 9% de mortalidad parece demasiado, redúzcase a la tercera parte (un 3%) poniendo la edad tope para trabajar en los 55 años o redúzcase a otra tercera parte (hasta el 1% de la mortalidad total que hoy reflejan las tablas de defunciones) mandando a casa a las personas con graves patologías favorecedoras de la COVID-19. Tramítense todos estos casos como bajas laborales porque así lo son en realidad. Por lo demás, en la actual coyuntura sería ciertamente pertinente que el Gobierno instaurara un Ingreso Mínimo Generalizado para cualquier persona sin ingresos o manifiestamente insuficientes, con independencia de su situación laboral (extensible en una tercera o cuarta parte a los menores). Pues durante estas últimas semanas múltiples personas coinciden en un mismo mensaje: “seguramente sobreviviré al coronavirus pero no sé si a la falta de dinero”. Porque ya ni siquiera pueden salir cada mañana a ganarse su pobreza.
Pero volvamos a la gestión gubernamental de la epidemia en sí, no a sus consecuencias económicas y sociales. El presidente del Gobierno justifica una y otra vez tal gestión en razón de las “recomendaciones de los expertos” y de las “certidumbres de la ciencia”. De los expertos, para qué hablar; son como las estadísticas: pueden seleccionarse, cocinarse y presentar sus resultados de una u otra forma en función de las inclinaciones o intereses de quienes las utilizan. En cuanto a las certidumbres de la ciencia, la ciencia tiene pocas… y certidumbres absolutas ninguna. Pero al igual que los príncipes terrenales de otra época se ocultaban en las faldas de los teólogos (ortodoxos o heterodoxos) para camuflar sus propias aspiraciones, muchos gobiernos de hoy -y el español en el caso que nos ocupa- hacen eso mismo invocando a la ciencia y sus “certidumbres” (otros invocan sandeces, pero eso es otro tema).
De otro lado, se ha arraigado en la imaginación popular el SARS-COV-19 como el “mal bicho”, el “bicho asesino”, como incluso distinguidos representantes de las humanidades lo han calificado. ¡Ah, la biología! Ciencia ignorada, cuando no sencillamente obviada, justamente en estos momentos. Pues bien, echemos mano de una anécdota que alcanzó fama en su día. Durante la campaña electoral estadounidense de 1992 que enfrentaba al presidente de entonces, George H. W. Bush, triunfador en la 1ª Guerra de Irak, con Bill Clinton, un desconocido y bisoño gobernador de un estado sureño (“de provincias” dirían en Madrid) , el asesor de este último, James Carville, inventó un lema que hizo furor: ¡Es la economía, estúpido! porque en aquel momento de recesión económica lo que quería el elector no es que le recordaran recientes “hazañas bélicas” sino que le hablaran de su bolsillo, de la realidad económica en que vivía. Como ocurre hoy con la
realidad de la COVID-19. No caben en ella, ni guerras al virus, ni trompetas apocalípticas, ni brindis al sol, ni buenismo autoritario, ni interesadas invocaciones a la ciencia. Esta epidemia es otra cosa. Ante todo y sobre todo un fenómeno biológico; ni bélico, ni político, ni ideológico, ni metafísico. Biológico. Así que, parafraseando a Carville, podemos muy bien exclamar: ¡Es la biología, estúpidos!.