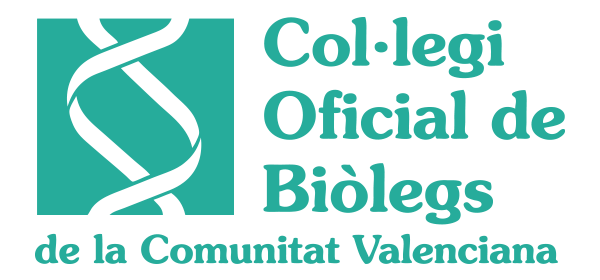Ricardo Almenar
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana
22.07.2020
Había pasado poco más de una semana desde la promulgación del estado de alarma el 14 de marzo. Viniendo con una bolsa desde el supermercado yo atravesaba la más que solitaria avenida cuando un mirlo macho se posó en la rama de un arbolito a menos de medio metro de mi cara. Comenzó a cantar -con ese canto aflautado característico- y me quedé quieto mirándolo fijamente durante un par de minutos hasta que emprendió el vuelo. Entonces volví a caminar con dos sensaciones. La primera, que ese pájaro negro y de pico amarillo me estaba comunicando ni más ni menos que la primavera, por más que él estaba simplemente practicando una suerte de tenis musical con el que delimitaba su territorio frente a otros machos (que también cantaban). La segunda, una sensación de furtivismo, porque haberse parado a contemplar a este enviado de la primavera era todo un acto de desobediencia frente al confinamiento. En aquel tiempo, cualquier miembro de las fuerzas del orden podía aparecer súbitamente y preguntar el porqué de semejante parada. Y si bien, caso de que esto se diera, podías encontrarte con alguien razonable que simplemente te amonestara, también cabía que tropezases con un matón crecido por el uniforme y la consigna de “tolerancia cero” dada por su más alto superior, el ministro Grande-Marlaska (que tenía bajo su dirección a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad; ni siquiera Fraga, el de “la calle es mía”, llegó a detentar tanto poder).
Y la menor multa que semejante uniformado podía imponer al desobediente caminante (¡no estaba permitido, ni sentarse, ni pararse!) era de 601 euros. Pero, ¡atención! Si el pretendido infractor mostraba displicencia, menosprecio o “intimidación” al agente de la autoridad, la cuantía de las multas se incrementaba exponencialmente hasta los 3.000 euros o más. Incluso podía llegarse hasta la detención si el agente estimara violencia o reiteración en el presunto hecho delictivo. No era tiempo, por tanto, para explicaciones sobre pájaros, primaveras o tenis musicales. Muy posiblemente hubieran sido percibidas como rechufla y entonces, no 600 euros, sino un múltiplo de esta cantidad hubiera sido la multa probable. Consiguientemente me alejé con alivio por no haber sido interceptado. Así estaban las cosas en aquellos días. Y así siguieron durante el resto de la primavera. Cuando acabó la vigencia del estado de alarma -con el solsticio de verano- más de 1.100.000 propuestas de sanción y 9.000 detenidos engrosaron el balance final de esta política punitiva (unos 166.000 y 1.400 respectivamente, en la Comunidad Valenciana, un 45% y un 50% por encima de lo que cabría esperar según su peso demográfico).
El encuentro con el mirlo era uno de los numerosos y variados encuentros que los habitantes urbanos humanos estaban teniendo en aquellas primeras semanas del confinamiento. Hacía muchos años que en las ventanas y balcones de los hogares españoles no cantaban tantos pájaros y que en las solitarias calles de ciudades y pueblos surgieron, como sombras merodeadoras, jabalíes, corzos, zorros, incluso cabras monteses. Ánades silvestres se instalaban, a su vez, en balsas de parques urbanos. Desde chiringuitos y restaurantes costeros se podían ver las cabriolas de los delfines y en unas montañas libres de excursionistas, escaladores, parapentes o helicópteros, diferentes rapaces sacaban adelante más pollos que en las primaveras precedentes.
Y si esto pasaba en España, en múltiples lugares del mundo ocurrían cosas parecidas: la contracción de lo humano estaba favoreciendo la recolonización por la naturaleza de los espacios más antropizados. Y no solo sucedía eso. Ciertamente, en la laguna y los canales de Venecia un agua clara permitía la visión de numerosos peces, pero también los habitantes de Beijing podían contemplar un cielo azul como no lo habían visto en mucho tiempo y los de Nueva Delhi un cielo estrellado que solo pervivía en su recuerdo. La caída en la contaminación de las aguas y del aire había hecho posible todo esto. Hasta el principal gas de efecto invernadero -el dióxido de carbono- disminuyó durante la primera semana de abril un 15% respecto a las emisiones del año precedente. En mayo, el petróleo se hundió hasta su precio más bajo en dieciocho años y su stock sin salida era tan grande que numerosos petroleros se convirtieron en depósitos inmóviles ante la imposibilidad de almacenar el crudo en tierra firme.
La primavera de 2020 ha sido la primera en muchas décadas en que la huella humana sobre el planeta Tierra ni se ha mantenido ni ha aumentado, sino que se ha reducido. La renaturalización en mayor o menor medida de enclaves urbanos ha sido la punta del iceberg de este fenómeno, más general. Sorprendentemente la COVID-19 incluso ha conseguido disminuir no ya la contaminación atmosférica convencional o los gases que se hallan detrás del cambio climático, sino reducir la propia mortalidad humana ligada a la descarga de estos contaminantes. Se ha estimado que en China durante el mes de marzo, a consecuencia de la caída de la contaminación del aire por la crisis provocada por el SARS-COV-2, dejaron de morir unos 1.400 menores de 5 años y cerca de 52.000 mayores de 70 años, un ahorro en vidas humanas muy superior a las pérdidas oficiales por el coronavirus.
Es cierto que China representa un ejemplo extremo: las muertes por la COVID-19 (al menos las oficiales) han sido allí comparativamente muy bajas mientras los niveles de contaminación atmosférica de sus ciudades y núcleos industriales son comparativamente muy altos. Pero aun así, no deja de resultar asombroso que una epidemia, no solo no aumente la mortalidad en un determinado país, sino que la disminuya debido a la reducción de la actividad económica y la movilidad humana como respuesta a dicha epidemia. Hay que recordar, por cierto, que según la última evaluación realizada, la contaminación del aire provoca en torno a 600.000 muertes anuales en toda Europa, unas tres veces más que las defunciones oficiales ocasionadas por la COVID-19 en la pasada primavera. Y que al comenzar el verano, el medio millón de decesos que se habían producido en el mundo por la pandemia venía a ser solo una décima parte de los estimados a causa de la contaminación atmosférica global. Sin embargo, a excepción de situaciones puntuales en lugares muy determinados, esa altamente lesiva contaminación del aire no ha conducido a confinamientos domésticos generalizados, ni a drásticas paradas de la actividad económica, pese a que se repite año tras año.
Lo anterior es únicamente un ejemplo concreto y limitado -una sola forma de contaminación y una única especie afectada, la humana- de la ingente presión antrópica sobre la epidermis del planeta Tierra. En mayo, el reconocido cineasta japonés Hirokazu Kore-Eda se preguntaba: “¿y si el ser humano es el virus del planeta Tierra? ¿y si ha sido una emergencia esperable desde hace tiempo?”, continuaba. “Me pregunto esas cosas”, añadía Kore-Eda, “mirando el cielo más bonito que haya visto jamás gracias al menor movimiento de gente”.
Si partimos del símil propuesto por este cineasta japonés, algunas características de la expansión humana sobre nuestro planeta adquieren una particular luz. Del mismo modo que cualquier virus precisa de la maquinaria de la célula que infecta y sin ella no podría reproducirse, la humanidad tampoco puede pervivir sin una biosfera que la acoja. La transmisibilidad del “virus humano” se ha demostrado muy alta: hoy ya no existe ninguna terra incognita ni ningún mare ignotum libres de su incidencia. Y en cuanto a la letalidad de semejante “virus”, esta no ha disminuido con el tiempo -como cabría haber esperado- sino que desde el lejano pasado cazador-recolector humano ha sufrido dos mutaciones que han multiplicado su virulencia: la revolución agraria, primero, y la revolución industrial, después, han crecientemente dificultado el surgimiento final de un equilibrio más o menos estable entre la humanidad y la biosfera en su conjunto.
Y, sin embargo, incluso en los espacios más antropizados como son las ciudades, la primavera del coronavirus nos ha mostrado retazos de lo que podría ser ese nuevo equilibrio. En el mismo mes en que Kore-Eda se planteaba si los seres humanos se comportaban como un agresivo virus sobre el planeta, en el Madrid todavía del confinamiento un lúcido escritor como es Antonio Muñoz Molina resaltaba que “el regreso de las golondrinas a las mañanas frescas de mayo y de los vencejos y de los murciélagos a los atardeceres me parece una prueba valiosa y del todo práctica de que si la vida, la economía, el trabajo se organizan de otra manera, menos agresiva, no devasatadora, las ciudades pueden ser más saludables y hospitalarias”.
Unas semanas después, ya en los tiempos de la “nueva normalidad”, Muñoz Molina reflexionaba retrospectivamente. “Algo que hemos vislumbrado en los meses de encierro”, señalaba, “es la ferocidad asombrosa que recobra la vida natural en cuanto cede en algo el castigo de la rapacidad humana contra ella”. Cierto, porque hay dos cosas que el enclaustramiento decretado en múltiples países para impedir la propagación de la COVID-19 nos ha mostrado. En primer lugar, la enorme presión antrópica que se ejerce sobre la naturaleza no humana. En segundo término, la enorme recuperabilidad de esa naturaleza cuando disminuye, siquiera en alguna medida, tal presión. Como ocurrió en la pasada primavera. Ahora bien, tal disminución de la presión humana ha sido algo coyuntural, no estructural; un suceso reactivo, no proactivo. “El mundo de después, sobre el que tanto se especulaba”, volvía a reseñar Muñoz Molina, “ha resultado ser muy parecido al de antes, salvo por el incordio añadido de las mascarillas. A media mañana, en el calor seco y candente de Madrid”, proseguía, “el tráfico es el mismo de otros veranos, quizás con un grado mayor de encono, porque la temperatura sube cada año, y porque los conductores de coches y de motos parecen ansiosos por compensar el tiempo perdido, la gasolina no gastada, los cláxones no apretados con gustosa violencia durante meses de silencio”.
La anómala y a la vez sorprendente primavera del coronavirus ha pasado a la historia. No parece que sus enseñanzas de cara a un nuevo equilibrio entre esa determinada especie autocalificada de sapiens -el “mamífero dominante”, como la bautizó el inmunólogo y premio Nobel Macfarlane Burnet, hace medio siglo- y el resto de la biosfera vayan a tener mucho recorrido futuro si es que tienen alguno. Respecto al mundo “natural” -si se quiere decir con más precisión, el menos humanizado, porque la presión humana se extiende actualmente con mayor o menor intensidad por toda la superficie del planeta- la primavera del coronavirus pervivirá en el recuerdo como un peculiar periodo de tiempo en el que la antropización disminuyó y la renaturalización avanzó. Un tiempo sugerente, sí, aunque no haya tenido particular continuidad, al menos por ahora.