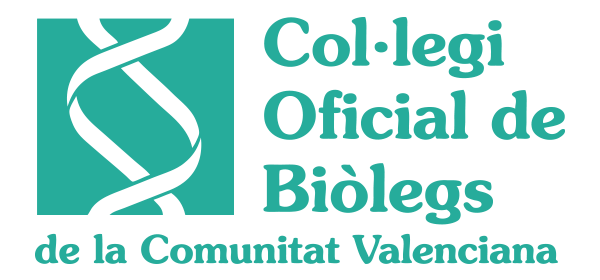Ricardo Almenar
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana
La mayor parte de los conocedores de la epidemiología a nivel planetario piensan que a la actual pandemia de la COVID-19 le sucederán otras a lo largo de este siglo. Incluso muchos creen en la aparición de una megapandemia particularmente devastadora, al menos como lo fue la gripe española hace cien años. Y no ya en cifras absolutas de infectados y muertos sino en valores porcentuales respecto a la población existente.
En el anterior ensayo nos hemos referido a dos géneros de virus que aparecen como verosímiles protagonistas de tal pandemia o pandemias: los Coronavirus (como el actual SARS-COV-2) y los Influenzavirus (que engloban a los virus de la gripe). Se comentaron algunas características de los mismos que inciden en su transmisibilidad o su letalidad cuando infectan a las poblaciones humanas y, sobre todo, aquellas que están detrás de su variabilidad genética, y consiguientemente, de su potencial transmisibilidad y letalidad.
Ya indicamos en su momento que la ventaja de la biología de cara a estudiar una epidemia es que puede estudiar este fenómeno desde los puntos de vista de ambos organismos involucrados en él, tanto del patógeno como del hospedador. Así que, tras habernos centrado en los candidatos víricos más plausibles de una pandemia futura, toca ahora analizar aquellas peculiaridades de las poblaciones de Homo sapiens que faciliten tanto la emersión como la propagación de semejante epidemia.
Nos referiremos primero a unas pocas, pero fundamentales características de dichas poblaciones humanas que potencian la propagación de la epidemia, dejando para más adelante otras que favorezcan su inicial surgimiento. Una vez iniciada aquella, hay tres variables poblacionales que impulsan su extensión en el espacio y en el tiempo. Las dos primeras contribuyen a su propagación espacial, la tercera a su perdurabilidad temporal.
El grado de conectividad de una población dada con otras poblaciones es el primer factor a considerar. Cuanto mayor sea esa conectividad más fácil y rápidamente se extenderá la epidemia. Por el contrario, una baja conectividad la dificultará y la lentificará; en el extremo, a una población aislada -con una conectividad prácticamente nula, por consiguiente- la epidemia no llegará. La naturaleza de las conectividades entre poblaciones no tiene aquí particular transcendencia (puede que sean comerciales, productivas, culturales, religiosas o deportivas, por poner algunos ejemplos); lo que verdaderamente importa es el grado en que se dan.
Si la conectividad entre poblaciones es fundamental para que una epidemia llegue a territorios en los que previamente no existía, la densidad de población existente en los mismos es clave para su expansión posterior. Una alta densidad demográfica favorece grandemente los contagios: la incidencia y la velocidad de la epidemia se ven así mayormente facilitadas. Por lo demás, y dentro de ciertos límites, existe un trade-off, una relación de sustitución entre la conectividad y la densidad de determinada población. De cara a sus efectos sobre la propagación de la epidemia, una alta conectividad puede compensar una baja densidad poblacional y una elevada densidad demográfica una baja conectividad.
La tercera variable a considerar en relación a la extensión de una epidemia afecta, no a su expansión a través del espacio, sino a su permanencia a lo largo del tiempo. Y esa variable es el tamaño de la población. En poblaciones pequeñas, cuando una epidemia infecciosa llega, la población original rápidamente se divide en dos subpoblaciones: la de aquellos que mueren, de un lado, y la de aquellos otros que sobreviven mayor o menormente inmunizados. En cualquiera de los dos casos, el agente patógeno se extingue por no tener a quien infectar. Pero en poblaciones grandes, y mas aún en las muy grandes, aunque el anterior proceso es básicamente similar, suelen quedar reducidas cantidades del patógeno, patógenos relícticos que sobreviven en determinados lugares o sobre determinados segmentos demográficos o económicos. Andando el tiempo y cuando el resto de la población ha desaparecido o ha perdido la inmunidad, el patógeno vuelve a expandirse de forma generalizada. De esta forma, una misma epidemia puede llegar a conseguir reproducirse cíclicamente perdurando así en el tiempo. Para lo cual, el tamaño de la población afectada resulta crucial.
Vayamos, ahora, no ya a las características de las poblaciones humanas que facilitan la propagación de una epidemia, sino a aquellas otras que facilitan su emersión. Digamos primeramente que la gran mayoría de los brotes epidémicos de carácter vírico surgidos en las últimas décadas han resultado ser infecciones zoonóticas, infecciones provocadas por virus procedentes de otras especies animales, gracias a determinados cambios genéticos, han saltado a los seres humanos. Animales originarios que, como cabía esperar, no son parientes lejanos como la estrella de mar o la lombriz de tierra, sino otras especies pertenecientes a los tipos de vertebrados más próximos evolutivamente a nosotros: los mamíferos y las aves.
Los murciélagos del género Rhinolophus parecen constituir el principal reservorio natural de los Coronavirus, mientras que otros quirópteros africanos como el murciélago frutero Hypsignathus monstrosus lo son del virus Ébola. A su vez múltiples especies de aves componen el reservorio natural de los Influenzavirus. Ahora bien, estos mamíferos y aves salvajes no transmiten usualmente sus virus a los humanos, sino que lo hacen con el concurso de otros animales intermediarios que hacen de vectores: las aves domésticas y los puercos, en el caso de los virus de la gripe, dromedarios en el caso del MERS, las civetas en el primer SARS y los pangolines o los perros mapache presumiblemente en el actual SARS-CoV-2.
¿Qué factores pueden estar favoreciendo estos brotes epidémicos zoonóticos? Mencionaremos, de nuevo, tres de ellos como particularmente importantes. El primero es la reducción de los hábitats de los reservorios naturales: los quirópteros y las aves. El hecho de que estos hábitats disminuyan, y los animales con ellos, cabe que induzca a unos virus cómodamente asentados en sus portadores (a los que, por lo demás, no les provocan ninguna enfermedad) a dar el salto a otras especies animales más abundantes o expansivas.
El segundo factor que contribuye a que semejante salto efectivamente se dé es la destrucción de los ecosistemas en los que esos hábitats se incluyen. Tales ecosistemas poseen una densa y compleja trama de relaciones interespecíficas que entrelazan a predadores, presas, simbiontes, parásitos y patógenos en un cierto equilibrio, aunque inestable. Cuando por causas naturales o antrópicas (cambio climático, por ejemplo) se producen múltiples perturbaciones en dichos ecosistemas, las posibilidades de que un predador, un parásito o un patógeno colonice nuevos territorios y con ello alcance a otras presas, hospedadores o infectados aumentan considerablemente.
Por último, la reducción de hábitats y la desestructuración de ecosistemas suelen ir acompañados de una menor o mayor fragmentación de esos hábitats y ecosistemas. Se multiplican así sus fronteras con otros sistemas ecológicos normalmente más antropizados (campos de cultivo, explotaciones ganaderas, asentamientos humanos, etc.) lo que, de nuevo, viene a favorecer el salto de parásitos y patógenos a animales domésticos, o bien criados por los humanos por motivos ornamentales (plumas, pelo), recreativos, medicinales o identitarios. Ejemplares de especies de estos animales llegan a constituirse así en intermediarios entre los tradicionales reservorios naturales de los virus y los nuevos contagiados humanos.
Bien, recapitulemos. Han sido presentados seis factores que potencian tanto la emersión como la propagación de una nueva epidemia; epidemia susceptible de convertirse en mundial, o sea, en una pandemia. Es la concatenación de todos ellos lo que hace que en nuestro tiempo la ocurrencia de pandemias sucesivas o incluso de una megapandemia sea un acontecimiento más probable que en épocas precedentes. Nunca el tamaño de la población humana había sido tan grande ni su densidad espacial tan elevada. Tampoco la conectividad actual semeja la de tiempos pasados: si la peste negra tardó años en cruzar Europa y la gripe española meses, la COVID-19 lo ha hecho en unas pocas semanas. La presión demográfica y aún más la económica están reduciendo drásticamente las áreas de los animales reservorios naturales de patógenos y desestructurando los ecosistemas en los que se asientan tales hábitats. La consiguiente fragmentación de esos hábitats y ecosistemas soporte, al multiplicar las interfases con sistemas más antropizados favorece grandemente el salto de patógenos a intermediarios animales más o menos domésticos y, desde ellos, a los seres humanos, dando así origen a una nueva epidemia (posibilitada porque los contagios pasan a ser de animal-humano a humano-humano).
Esta es la situación en que nos encontramos, resultado directo o indirecto de la expansión irrestricta de una especie que se ha autocalificado como Homo sapiens y que ufanamente se ve a sí misma como triunfadora en la biosfera terráquea. (El mamífero dominante, como la caracterizó hace cincuenta años el inmunólogo y premio Nobel, Macfarlane Burnet, en un libro con ese título y cuyo subtítulo era La biología del destino humano). Las pandemias actuales o venideras -que a la postre no son sino una de las caras sombrías de su aparente triunfo, un efecto lateral de su pretendido éxito- deberían tener como último objetivo deshinchar, siquiera parcialmente, semejante jactanciosa creencia. Somos una especie biológica más de los millones que han existido, existen y esperemos que existirán en el planeta Tierra. Depende de nosotros que acabemos pasando a la historia geológica de la Tierra como un cataclismo más de los, por otro lado, nada raros sucesos traumáticos que han aquejado el devenir planetario. Ni siquiera en esto alcanzaremos a ser tan originales como nos creemos.