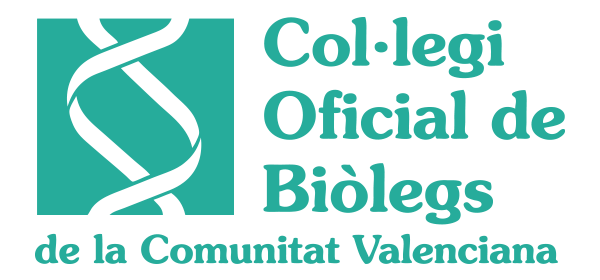Ricardo Almenar
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunitat Valenciana
07.05.2020
Desde los primeros análisis estadísticos de la COVID-19 hechos en China en el mes de febrero sabíamos que la epidemia provocada por el virus SARS-COV-2 no provocaba una mortalidad que se repartía más o menos homogéneamente por las distintas franjas de edad y sexo, sino que afectaba más a los hombres que a las mujeres, mucho más a tramos de edades más avanzadas que al resto, y resultando, en cualquier caso, favorecida por la existencia de patologías graves (hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias y respiratorias, etc.) en los individuos infectados. En Italia las conclusiones fueron las mismas: un estudio publicado en la revista médica The Lancet, ya en marzo, mostraba que casi un 89% de los fallecidos tenía, por ejemplo, más de 70 años de edad, las muertes por debajo de los 50 años eran testimoniales y las inferiores a 30 años inexistentes. Conclusiones que se volvieron a corroborar en España: otro incipiente estudio del Instituto de Salud Carlos III -también en marzo- apuntaba a que casi el 90% del total de fallecidos tenía más de 70 años y el 69% más de 80, además de que morían más hombres que mujeres (casi el doble por aquellas fechas).
No había que ser algún reconocido o autoproclamado “experto” para darse cuenta del riesgo asumido por los integrantes de la Tercera y Cuarta Edad (todavía más el de los hombres que el de las mujeres, particularmente si tenían alguna patología previa, algo frecuente en esos tramos de edad). Y si bien la mayoría de esos mayores vivían en sus hogares (solos o con descendientes más jóvenes), una minoría porcentual, pero cuantiosa en cifras absolutas, se encontraba en los distintos tipos de residencias existentes, ya fueran éstas públicas o privadas. Así que había que centrarse de manera inexcusable en aislar esos centenares de miles de residentes de la infección por el SARS-COV-2 utilizando para ello todos los medios disponibles.
No ocurrió así. Tanto antes como después de la declaración del estado de alarma las residencias fueron las grandes olvidadas; antes del 14 de marzo, por los gobiernos autonómicos a quienes correspondía su supervisión y control; a partir de esa fecha por el Gobierno de España, convertido en responsable directo de las mismas. Y mientras las fuerzas de orden público perdían el tiempo persiguiendo a viandantes solitarios, parejas de transeúntes que compartían mesa y cama, familias que viajaban en un mismo automóvil o lugareños de poblaciones remotas de la España vacía que iban a su huerto de autoconsumo (solo estaba permitida la agricultura comercial), acciones todas ellas de incidencia prácticamente nula en la propagación de la infección (si era eso lo que se pretendía), las residencias de ancianos vivieron su particular infierno. Sin material adecuado, sin personal suficiente, sin preparación técnica, encararon como pudieron su negra situación implorando a las autoridades sanitarias medios que no llegaban, personal especializado que no aparecía, tests que no existían o que lo hacían demasiado tarde. Sólo algunas residencias que funcionaron autónomamente -empleando los medios que pudieron conseguir o fabricar con métodos caseros y con estrictas medidas para evitar la infección de los internos- pudieron sustraerse a un destino dantesco (lasciate ogni speranza voi ch’entrate…) en el que, con frecuencia, los infectados convivían con los que no lo estaban e incluso los todavía vivos con los que acababan de fallecer. A finales de abril las estimaciones han situado en más de 14.000 las personas muertas en estas residencias, entre la tercera parte y la mitad del total de fallecidos por la COVID-19 estos últimos bastantes más de los oficialmente reconocidos.
6.300 fallecidos -como mínimo- de la anterior cifra global corresponden a la Comunidad de Madrid, según sus propias estadísticas. El 13 de abril, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, declaraba en una entrevista que “si hubiera sabido lo que ahora sabemos las cosas habrían sido muy diferentes”, pues “la pandemia va por delante y las soluciones van a continuación porque ocurren cosas que no te podías imaginar”. Bien, seguramente la imaginación de Díaz Ayuso no le permita grandes ejercicios prospectivos. Pero si ella ni sabía ni intuía, algunos de sus técnicos y asesores sí que lo debían conocer (y si no es así los tendría que despedir, o por incompetentes o por inmisericordes). Había más que suficientes indicios para haber obrado de otra manera.
Sí. La gran mayoría de las muertes en residencias se podrían haber evitado. Igual que buena parte de las sobrevenidas en hospitales que, aunque considerablemente mejor preparados técnica y humanamente, el desconocimiento y la improvisación en los medios humanos, y la escasez cuando no la penuria en los técnicos (equipos de protección, instalaciones adecuadas, tests generalizados, etc.) condujeron a niveles de mortalidad que no debían de haberse producido. El sistema sanitario en su conjunto (hospitalario y extrahospitalario) acabó convirtiéndose más en fuente de la infección que en sumidero de la misma y, ante tal situación, muchos enfermos crónicos -e incluso graves- decidieron permanecer en sus casas, contribuyendo de esta manera a incrementar la mortalidad indirecta originada por el virus. Una prevención que, no por equivocada, deja de ser comprensible: a finales de abril unos 40.000 sanitarios han sido oficialmente infectados en España desde el inicio de la epidemia, casi el doble de los registrados en Italia. Si el objetivo prioritario del Gobierno era “no infectarse, no infectar” estamos ante un evidente fracaso.
Saquemos las oportunas conclusiones de todo lo anterior. La primera y principal es que la mitad o más de los fallecimientos sucedidos en España por la COVID-19 eran fácilmente evitables. No han ocurrido por la particular virulencia del microorganismo (una cuestión biológica), sino en mayor medida por la imprevisión, inacción e impericia humanas (una cuestión social). “Un coste inadmisible en vidas humanas”, cierto, como así lo ha expuesto el catedrático de medicina de la Complutense, Rafael Bañares. Inadmisible, porque si el fin de cualquier vida humana supone una pérdida, no solo individual sino también social, y un motivo de dolor para los allegados del fallecido, una muerte perfectamente evitable además de sufrimiento genera indignación. El SARS-COV-19 ha provocado un auténtico seísmo en los aparentemente confortables sistemas asistencial y sanitario españoles, que han quedado al desnudo mostrando sus más que graves carencias. Los recortes, la mercantilización, la burocratización, los favoritismos, la incompetencia durante muchos años pero en particular durante el último decenio, han llevado a uno y otro a un estado que, frente a un acontecimiento imprevisto (aunque previsible), no han resistido, quedándose al borde del colapso cuando no en el colapso mismo.
Volvamos ahora al mundo de las cifras que, como tal, no tiene nada de irrespetuoso respecto a ninguna vida y, por supuesto, a la vida humana en particular. La verdadera falta de respeto frente a una situación generadora de sufrimiento como la descrita es la ignorancia, peor aun cuando se reviste de prepotencia. “Este es el momento de reivindicar el valor del pensamiento”, nos indica Bañares en referencia a la COVID-19. Pero el pensamiento requiere datos; va más allá de estos pero los necesita para ampliar su horizonte. Es muy posible -aunque nada seguro por falta todavía de resultados en el macroestudio de seroprevalencia iniciado por el Instituto de Salud Carlos III y el INE- que a mediados de abril hubieran unos 7 millones de infectados por el actual coronavirus en España (un 15% de la población total). Eso sí, muy desigualmente repartidos según comunidades autónomas y, dentro de ellos, según comarcas y municipios.
Ahora bien, de ser más o menos ese el número de contagiados (y mayor o menormente inmunizados aunque no sabemos muy bien durante cuánto tiempo y con qué efectividad) el precio que ha conllevado semejante inmunización colectiva ha sido desoladoramente alto: hasta el 15 de abril había casi 18.600 fallecidos oficialmente por el coronavirus que, añadiéndoles un 40% como estimación (muy prudente, por lo demás) de difuntos no contabilizados, nos da una cifra en torno a los 26.000 decesos. Como se ha comentado párrafos atrás, más de la mitad de esas defunciones se habrían podido razonablemente evitar, con lo que aún nos quedarían unas 12.000 muertes no evitables que darían una tasa de letalidad (muertes respecto a infectados) algo inferior al 0,2%. Conseguir otros 7 millones de inmunizados -hasta alcanzar el 30% de la población- supondría pues incrementar al menos en otros 12.000 la cifra de decesos. Y ese 30% vendría a ser el porcentaje mínimo de población para que la inmunidad colectiva empezara a ser significativa en relación a frenar la epidemia.
Siguen siendo, ciertamente, demasiadas muertes. Es verdad que el 30 de abril los casi 18.600 fallecidos oficialmente por la COVID-19 de quince días antes se habían ya convertido en 24.500, cerca de 6.000 más, cifra equivalente a la mitad de los 12.000 anteriores, solo teniendo en cuenta los oficialmente reconocidos (podrían ser más de 8.000 los reales). En cualquier caso (sean 6.000 u 8.000) no sabemos hasta qué punto tal aumento se ha visto acompañado de un incremento más o menos semejante en el número de infectados. De nuevo habría que esperar a los resultados del macroestudio de seroprevalencia. Hasta entonces no podemos sino especular.
Especulemos pues. Citábamos con anterioridad el evidente fracaso en el personal sanitario de la consigna “no te infectes, no infectes”. Pero esto que es una mala noticia para los afectados y peor para quienes suscriben los planteamientos gubernamentales, tiene otra cara mucho más positiva. En efecto, las cifras oficiales a 5 de mayo establecen en unos 45.000 los sanitarios afectados, dándose 44 fallecimientos, lo que daba una tasa de letalidad (muertos respecto a infectados) del 0,1% para el personal sanitario español. Ahora bien, una encuesta realizada a mediados de mes por la Organización Colegiada de Enfermería mostraba que unas 71.000 enfermeras y enfermeros podían haber sido contagiados de la COVID-19: una parte menor había dado positivo en los tests efectuados y otra parte mayor había tenido síntomas compatibles con la enfermedad. Añadiendo a estas cifras las de médicos diagnosticados oficialmente, el número total de sanitarios posiblemente infectados se situaría en unos 88.000, lo que daría una tasa de letalidad en torno al 0,05%. Aceptando esta última tasa y aplicándola a la población española en general, el número de defunciones esperables para 7 millones de nuevos contagiados caería drásticamente y se situaría en las 3.500, cantidad aproximadamente igual al incremento aparente de decesos vinculados cada año a la gripe estacional en España. Una cantidad dolorosa pero asumible.
Sigamos con las comparaciones con el virus de la gripe estacional. El coronavirus de la COVID-19 parece que muta mucho menos que éste, presentando un ritmo de mutación unas 1.000 veces menor. Esto es algo muy positivo de cara a cualquier vacunación porque evitaría lo que hoy sucede con el virus de la gripe: dada su elevada variabilidad genética hay que elaborar una nueva vacuna cada año, vacuna cuya puesta a punto viene a requerir unos seis meses. Pese a que hay, al menos, tres variedades del SARS-COV-19, las mismas difieren muy poco entre sí porque, como refiere el divulgador científico David Quammen, el virus “no cambia porque no necesita hacerlo” pues, “está teniendo tanto éxito -yendo de un humano a otro en todos los países del planeta- que, desde el punto de vista de la evolución, no está sometido a presión para cambiar: le va bien siendo como es”.
Una relativa estabilidad genética que no solo facilita una futura vacuna sino que favorece el que la inmunidad adquirida hoy por un individuo o una población pueda mantenerse en el futuro al no variar -o no sustancialmente- el patógeno que la ha provocado. Pero ¿y las dudas que algunos manifiestan de que exista tal inmunidad, aduciendo reinfecciones (hipotéticas o probadas), bajas concentraciones de inmunoglobulinas G y de linfocitos T (proteínas y células fundamentales en el recuerdo inmunológico) en, al menos, parte de los infectados, u otros déficits en la respuesta inmune? Bien, seguro que en esta última, la genética de cada individuo tendrá algo (o mucho) que decir, de la misma manera que sabemos -por otras infecciones víricas- que aquellas personas que han padecido episodios infecciosos más agudos tienden a generar más linfocitos e inmunoglobulinas. Un caso más de esa interacción básica entre la herencia y el medio ambiente, interacción que todo biólogo conoce bien…