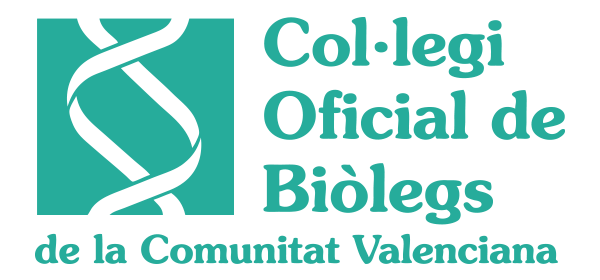Ricardo Almenar Asensio
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana
Si hay un tema crucial en relación a la covid-19 resulta ser el de la inmunidad que puedan desarrollar los individuos infectados. Tanto aquellos que creemos en el interés de avanzar hacia una inmunidad de grupo, como aquellos otros que todo lo confían a la aparición de una vacuna, requerimos de forma insoslayable que exista una respuesta inmunitaria de las personas –infectadas espontáneamente o vacunadas- adecuada en cantidad y duración. De no ser así, podemos ya –unos y otros- tirar la toalla.
Pese a su radical importancia, este tema ha estado en gran medida ausente, tanto en la gestión pública de la epidemia, como en la repercusión mediática de la misma. Cierto que ha aparecido, aquí y allá, pero en mucha menor amplitud y profundidad que otras cuestiones ligadas a la epidemia de orden sanitario, económico o político. Quizás porque la inmunidad es un fenómeno de inequívoco carácter biológico. Y como el lector habrá tenido ocasión de comprobar, la biología ha tenido bien poco protagonismo a la hora de explicar la pandemia. Y si la biología ha cobrado escaso protagonismo, la historia de la biología todavía menos. Sin embargo, la historia de la biología nos puede aportar determinadas claves de gran utilidad hoy. Así que partiremos de ella.
A finales del siglo XIX, un fenómeno hasta entonces incomprendido empezó a desvelarse: la inmunidad, el reconocimiento y neutralización de cualquier agente extraño a un individuo dado, como podía ser un microorganismo invasor. Una primera teoría para explicarla fue elaborada por, en su origen zoólogo, Ilya Illich Mechnikov a partir de sus observaciones sobre los mecanismos de defensa ante cuerpos externos de las larvas de estrellas de mar que tenían como protagonista a células ameboides. En 1884 generalizó tales mecanismos de defensa por fagocitosis a vertebrados como los mamíferos en los que propuso que determinadas células –los fagocitos- captaban, englobaban y digerían cuerpos extraños como los microorganismos patógenos. Se formalizó así la teoría celular de la inmunidad que su autor desarrolló durante su estancia en el Instituto Pasteur de París en la década siguiente.
Frente a esta teoría celular de la inmunidad se alzó la llamada teoría serológica o humoral. Su punto de partida fue el descubrimiento del poder bactericida del suero sanguíneo por Hans Buchner en 1889; la sangre desprovista de células –el suero- contendría así sustancias que anulaban la acción de las bacterias. Dos años más tarde, Emil von Behring demostró que podía conseguirse inmunidad contra la difteria infectando en el paciente suero extraído de un animal al que previamente se hubiera inoculado el bacilo diftérico; así consiguió por primera vez salvar la vida de un ser humano en un hospital de Berlín en 1891. Este caso de inmunidad pasiva –porque la sustancia antidiftérica le había llegado desde otro organismo- mostraba fehacientemente que las células no eran indispensables en un proceso de inmunización. Eran moléculas químicas –que serían llamadas anticuerpos– las que neutralizaban a patógenos y sustancias extrañas, los antígenos.
El duelo dialéctico entre una y otra teoría se suavizó con el nuevo siglo al aparecer cada vez más clara la interconexión entre la actividad celular y la producción y efectividad de los anticuerpos. Se configuró así la convicción de que las moléculas, las células y los tejidos que participaban en la respuesta inmunológica formaban un verdadero sistema inmunitario en el que sus distintas partes estaban conectadas entre sí influyéndose mutuamente en su acción inmunitaria. Las células involucradas en esta última, por ejemplo, exhibían una diversidad y complejidad mucho mayor de lo expuesto por Mechnikov: había células fagocitarias sí, pero también otras secretoras de los anticuerpos propuestos por Buchner y Behring, además de otras más facilitadoras de la acción de las anteriores.
Pero a partir de que en los años 30 del pasado siglo, investigadores como Arne W. K. Tiselius demostraran que los anticuerpos eran químicamente glucoproteínas de elevado peso molecular, el análisis de estas inmunoglobulinas pasó a protagonizar los estudios inmunológicos. En el caso humano se distinguieron cinco clases de inmunoglobulinas (IgA, IgD, IgE, IgG e IgM) con diferentes localizaciones y funciones. De ellas, dos han recibido particular relevancia en los test epidemiológicos: la inmunoglobulina M, por ser la que aparece primeramente en la respuesta inmunitaria y la inmunoglobulina G, más tardía y responsable de esa respuesta ante una posible reinfección.
Estas dos fueron, precisamente, las inmunoglobulinas en las que se centró la macroencuesta de seroprevalencia respecto a la covid-19 realizada en España entre abril y junio a la que ya hicimos mención en un ensayo anterior. Esta macroencuesta contó finalmente con más de 68.000 participantes y se hizo en tres fases –la última a mediados de junio- con un intervalo de mes y medio aproximadamente entre la primera y la última. Los resultados finales variaron muy poco de los iniciales que fueron aquí comentados (media española: 5,2% de portadores de inmunoglobulina G) con pequeñas variaciones provinciales (así, por ejemplo, Madrid pasó del 11,3% al 11,7%). Pero, sin duda, el dato más llamativo del macroestudio fue constatar que, entre la primera y la segunda fase, un 7,1% perdió sus anticuerpos de IgG, y entre la primera y la tercera un 14,4%. Ésta un tanto sorprende pérdida por ocurrir en apenas mes y medio conducía a dos importantes conclusiones.
La primera era que el número de personas que, en su día, habían sido infectadas por el SARS-CoV-2 debía haber sido mayor que las 2,35 millones que se estimaron inicialmente. Al menos una parte, aunque fuera pequeña, de aquella población podría haber perdido sus anticuerpos en el mes o mes y medio transcurrido desde que los desarrolló tras la infección hasta las primeras pruebas a finales de abril o comienzos de mayo. Rebasándose así, muy verosímilmente, los dos millones y medio de infectados (lo que, en consecuencia disminuía, aunque muy levemente, la tasa de letalidad real de la epidemia en España, la fracción entre fallecimientos y población total infectada).
La segunda conclusión era mucho más importante que la primera. Si en apenas un mes y medio –el intervalo aproximado entre la primera y la tercera ronda de pruebas –el 14,4% de los testados había perdido sus anticuerpos de inmunoglobulina G –los que confieren protección frente a una hipotética reinfección- ello venía a sugerir que en la gran mayoría de personas que inicialmente portaran Ig6, ésta habría desaparecido en menos de un año. La inmunidad generada por las infecciones del coronavirus se mantendría así durante un tiempo corto. Una muy desagradable constatación tanto respecto a las infecciones espontáneas como en relación a la efectividad de las posibles vacunas.
Pero, llegados aquí, nos aparece el interés actual de la historia de la biología. Del mismo modo que, pese a sus éxitos, la vieja teoría humoral no logró explicar plenamente el fenómeno de la inmunidad sino que requirió su síntesis con la teoría celular, la ausencia de anticuerpos en una persona previamente infectada no resulta ser una prueba decisiva de falta de inmunidad. Se requiere para ello conocer el estado en que se encuentran sus células inmunitarias, la parte celular de la inmunidad. Pero esto tiene el problema de que, en contraste con los tests de anticuerpos, que son rápidos y baratos, los tests celulares son mucho más lentos, complejos y caros.
El principal objetivo de un estudio celular es detectar la presencia y frecuencia de un tipo de glóbulos blancos, los linfocitos, y dentro de ellos, los linfocitos T. A diferencia de sus hermanos, los linfocitos B, que son los encargados de la producción de anticuerpos, los linfocitos T citotóxicos (como los CD8) destruyen las células infectadas, en este caso por el SARS-CoV-2, mientras que otros linfocitos T (los CD4) son fundamentales también al estimular la producción de anticuerpos por los linfocitos B. Y como han probado diferentes investigaciones, todos estos linfocitos T pueden mantenerse durante tiempos más dilatados que los propios anticuerpos. En un estudio exhaustivo –aunque limitado a dos centenares de personas- realizado en el Karolinska Institutet dirigido por el inmunólogo sueco Marcus Buggert y con participación de dos biólogos españoles, Andrés Pérez y Olga Rivera, la presencia de linfocitos T se constató en el 100% de personas que habían sufrido una infección grave y en el 87% de las que habían padecido una infección más leve. Y lo más importante, se detectaron casi un 70% más de personas con linfocitos T específicos frente al SARS-CoV-2 que con anticuerpos generados por el coronavirus. La inmunidad de carácter celular –ligada a los linfocitos T- podría ser, en consecuencia, mucho mayor o más duradera que la inmunidad serológica ligada a la presencia de anticuerpos.
Los resultados del estudio sueco deben verse con mucha prudencia, especialmente sus aspectos cuantitativos. Pero si con toda suerte de precauciones extrapolamos a partir de esos porcentajes obtenidos, el 16% de la población de Estocolmo que en este verano ha dado positivo en los tests de anticuerpos (en primavera era de poco más del 7%) se incrementaría hasta más allá del 25% respecto a la presencia de linfocitos T. En España el porcentaje de población con linfocitos T específicos del SARS-CoV-2 podría aproximarse al 10%, el de Madrid alcanzar el 20% y el de una provincia como Soria acercarse al 25%, caso de que las cifras obtenidas por el trabajo del Karolinska Institutet fueran aplicables también aquí. Son porcentajes más próximos a los que en su día –antes de conocer los resultados de la macroencuesta de seroprevalencia- se barajaban. También en estas páginas.
No se conoce ni el grado ni el tiempo de protección que proporciona esta respuesta inmunitaria celular. Es muy posible que la protección no sea completa y que el sujeto con esta modalidad de inmunidad pueda ser reinfectado, pero probablemente solo lo será de forma leve si es que tal infección llega a producirse. Lo que sí sabemos es que la producción de linfocitos T específicos frente al SARS-CoV-2 parece darse en la práctica totalidad de las personas infectadas. En un estudio realizado en el Hospital Universitario de Tübingen sobre 180 pacientes con covid-19 y otros tantos sanos, el 100% de los infectados había generado una respuesta inmunitaria celular con producción de linfocitos T.
Y hay otra cosa igualmente interesante de este estudio alemán. Cuatro quintas partes de las personas no infectadas poseían sorprendentemente linfocitos capaces de reconocer al SARS-CoV-2. Todo parece indicar que se trataría de un caso de inmunidad cruzada: tales personas se habrían infectado previamente con alguno de los cuatro coronavirus catarrales y producido, a partir de ahí, linfocitos susceptibles de identificar (y presumiblemente combatir) una posible infección del nuevo coronavirus, lo suficientemente parecido a otros como para provocar su identificación por estos linfocitos de memoria. De nuevo, el alcance de esta posible respuesta inmunitaria celular no se conoce, aunque es de suponer que sea considerablemente menos efectiva que la provocada directamente por el SARS-CoV-2.
Como habrá podido comprobar el lector, la inmunización va más allá de la secreción de anticuerpos que se desplazan por el torrente sanguíneo y que son detectables por un test de anticuerpos. Engloba macromoléculas, múltiples células, tejidos y órganos diversos. Este sistema es capaz de distinguir lo propio de lo extraño y poner varias líneas interconectadas de defensa frente a un cuerpo extraño detectado caso, por ejemplo, de un microorganismo invasor. Respecto al SARS-CoV-2 se puede asegurar que los resultados de los tests de seroprevalencia realizados entre abril y junio (en este mes de septiembre se han anunciado tres rondas más para los próximos meses) representan (y representarán) un suelo y no un techo de la inmunidad efectivamente alcanzada por la población española.
Cuanto más elevada sea, por cierto, dicha inmunidad, más fácil será que la aplicación de una vacuna de solo moderada efectividad (o altamente efectiva, pero con dosis únicamente disponibles para un aparte de la población) consiga propiciar unos niveles de inmunidad de grupo que detengan la propagación de la epidemia. Hay que insistir una vez más que frente a aquellos que ven a la futura vacuna como un remedio que roza lo milagroso, tal vacuna es, en realidad, únicamente un estímulo –aunque ciertamente un estímulo con menor riesgo que la infección espontánea- para que cada persona desarrolle su particular respuesta inmunitaria; respuesta que, sumada a muchas otras, conduce a una inmunización colectiva. Con vacuna o sin vacuna, nuestra respuesta inmunitaria es (y será) la indiscutible protagonista. Como lo vislumbró ya la biología de los últimos años del siglo XIX al dar los primeros pasos para la comprensión de algo tan asombroso como lo que se conoce hoy como sistema inmunitario.