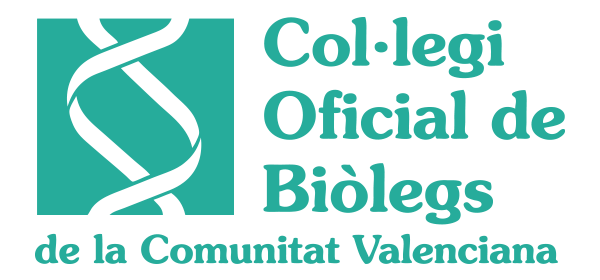OTRA ESTRATEGIA ALTERNATIVA FRENTE A LA COVID-19
Ricardo Almenar
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana
02.06.2020
La estrategia gubernamental frente a la epidemia de la COVID-19 no es, desde luego, la única posible. Únicamente aquellos que creen en las verdades monolíticas -aunque se quieran disfrazar de “científicos”- pueden pensar que lo sea. Pero no es así. Frente a un fenómeno de inequívoco carácter biológico -bien que con múltiples ramificaciones de carácter psicológico, económico, sociológico, político e institucional- no hay un único y dogmático planteamiento. Por el contrario, existe una multiplicidad de perspectivas, una diversidad de enfoques, una variedad de posibles actuaciones. Solo el ejercicio de la libertad de pensamiento, el contraste entre distintos planteamientos, el debate social y el compromiso político-institucional pueden conformar una estrategia consensuada y adecuada frente a un macroproblema como la actual epidemia. Las verdades únicas, las verdades monolíticas, son siempre verdades interesadas. Favorecen a alguien, normalmente a quienes detentan el poder, o también a quienes tratan de arrebatárselo refugiándose, a su vez, en una nueva y única verdad.
Frente a la estrategia que el Gobierno ha seguido respecto a la epidemia, la alternativa que aquí hemos ido planteando no busca convertirse en una “nueva y única verdad”. Por el contrario, es perfectamente discutible, pero no obviable a priori. Desde luego, está muy lejos de ser una renacida versión del viejo lema laissez-faire, laissez-passer, como desdeñosamente sus adversarios pregonan, sino que es una estrategia con un doble objetivo: por un lado minimizar la letalidad de la epidemia, y de otro, moderar su transmisibilidad, aunque sin intentar anularla. Lo primero se conseguiría impidiendo la propagación del coronavirus en los agregados poblacionales de mayor riesgo (básicamente los tramos de la pirámide demográfica de mayor edad). Y lo segundo, no impidiendo enteramente pero sí modulando la propagación del virus en los agregados con menor riesgo (el resto de agregados poblacionales, descontando las personas con patologías graves). Dos actuaciones aparentemente opuestas pero en realidad complementarias. Porque otra vez más hay que remarcar una característica específica de la actual epidemia. A diferencia, por ejemplo, de la gripe española, -la spanish lady de hace cien años-, que incidía particularmente en la población de entre 20 y 40 años, la COVID-19 lo hace de manera muy desproporcionada sobre la Tercera y Cuarta Edad: el 92% de las defunciones oficialmente registradas en España han sido de mayores de 65 años, el 86% de edades superiores a los 70 y el 62% de mayores de 80. Con semejantes porcentajes de la mortalidad total, queda claro que minimizar la letalidad de la epidemia implicaría el impedir al máximo el contagio de las personas en esos tramos de edad. El “no te infectes, no infectes” cobra en ellas todo su sentido.
La situación es completamente opuesta en relación a las personas de menos de 65 años, y tanto más cuanto más jóvenes resulten ser. Solo una de cada cien defunciones corresponde a menores de 45 años; una de cada mil a los menores de 30. Dada esta baja o muy baja mortalidad relativa, la transmisibilidad del virus, sin ser plenamente inocua, apenas sí se traduce en víctimas mortales. Puestos a aumentar la inmunidad colectiva sería en esos tramos donde convendría que progresara la infección. Ahora bien, esto último sin llegar a que se produjera una transmisión explosiva del coronavirus, algo que con seguridad ocurriría sin tomar ninguna medida de moderación de su expansión espontánea. Impedir las grandes concentraciones de masas y las elevadas densidades (por ejemplo en el transporte colectivo), generalizar un cierto distanciamiento físico e instaurar elementos de protección donde lo anterior no resultara posible, fomentar una higiene básica de manos, etc. son medidas apropiadas, no para evitar los contagios, ni siquiera para disminuirlos, sino para hacerlos más lentos. Porque aunque los casos graves (y por supuesto los letales) son escasos en toda esa subpoblación mas joven en términos relativos, no lo serían en cifras absolutas si hubiera una infección explosiva (con los subsiguientes problemas en la atención médica de tales personas: hospitalizaciones, UCIS, etc.). Un genuino laissez-faire no cabe aquí. Pero sí un fomento ordenado y acompasado de la inmunización colectiva, para lo que previamente se requiere de una infección colectiva igualmente ordenada y acompasada.
La inmunización colectiva es un seguro para el futuro. Si el 30% de una población determinada se inmuniza, el virus empieza a tener las primeras dificultades para su propagación; si la inmunidad alcanza al 60% la epidemia se frena en seco; si llega hasta el 90%, la epidemia enteramente desaparece. La vacunación acelera este proceso tanto más cuanto mayor alcance a ser y, en principio, con muchos menos riesgos. Pero, claro está, si se dispone de una vacuna y en dosis suficientes. Si esto no ocurre, solo caben dos opciones. La primera es esperar, confiar, tener fe en que aparecerá esa vacuna; mientras tanto testar, identificar, aislar personas y territorios, confinar la población, hibernar la actividad económica. La segunda opción es avanzar en la inmunidad colectiva con los menores costes posibles en sufrimiento y vidas humanas; caso de que en un plazo
razonable llegue a haber una vacuna efectiva, segura y accesible, ello completaría esta segunda opción.
Según el presidente del Gobierno, decantarse por la segunda de las opciones planteadas hubiera supuesto 300.000 muertes más de las ya producidas para conseguir una inmunidad colectiva del 60%. Cálculo fácil, una sencilla regla de tres. Si para conseguir un 5% de inmunidad de grupo habían muerto oficialmente hasta el día de su comparecencia unas 27.500 personas, si hubiera por contra un 60%, los fallecidos alcanzarían una cifra doce veces mayor: 330.000, que descontadas las 27.500 que sí han ocurrido nos daría un montante de 302.500 muertes adicionales. Fácil, ¿no?. Y ¿quién puede querer trescientas mil muertes mas?
Hay que reconocer, no obstante, que el presidente del Gobierno no está solo en semejantes argumentos. Además del ministro Illa, celebrados epidemiólogos han acabado por defender tales planteamientos. Así, Joan Ramón Villalbí, de la Junta directiva de la Sociedad Española de Salud Pública, ha declarado taxativamente que “hay que ser consciente del desastre que ha habido con el 5% de seroprevalencia. Si se llega a infectar el 60% sería catastrófico”. Y Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, en otra declaración -tras difundirse el susodicho porcentaje- ha afirmado que “no será posible la inmunidad de grupo hasta que llegue la vacuna, salvo que estemos dispuestos a asumir un coste enorme para la sociedad”. Pues, “el virus ha demostrado ser muy peligroso y cualquier política que lo deje circular entraña un riesgo enorme”, insiste. “Ya hemos visto qué ha pasado cuando el virus ha llegado a residencias o centros de colectivos vulnerables”, explica Godoy. De ahí que, como concluye Villalbí, ”lo que hay que pensar es en minimizar las probabilidades de que alguien infectado transmita sus virus”.
Si no fuera porque no lo es, resultaría gracioso eso de que alguien “transmita sus virus”. Suena como si transmitiera sus piojos. En cuanto a caracterizar como “catastrófico” el pretender llegar a una inmunidad colectiva del 60% -las 300.000 muertes que nos hemos ahorrado, caso de haberlo intentado, según el presidente Sánchez- es una mera especulación de lo que podría pasar pero que hasta hoy no ha ocurrido. “Catastrófico” es, en cambio, lo que sí ha pasado: que después de haber
perdido oficialmente más de 27.500 vidas (y con las extraoficiales, quizás 38.500, siendo más bien conservadores) solo tengamos un 5% de inmunidad de grupo. Esto no es un futurible terrible sino una realidad lastimosa. Pensar que una inmunidad colectiva mayor de ese 5% ha de conseguirse inevitablemente a través de la misma imprevisión, idéntica desidia e igual impericia que las demostradas en estos tres últimos meses en España es una insensatez. ¿Acaso alguien piensa que la mortandad acontecida en las residencias españolas tiene algo que ver con el pretender aumentar la inmunidad colectiva? ¿Que tenga que ver con tal inmunidad que un colectivo que comprendía menos del 1% de la población (un 0,8%) haya acumulado casi el 50% del total de fallecidos oficiales y extraoficiales? ¿Cómo han podido darse semejantes mortandades? ¿Y para qué? Pues, desgraciadamente, una gran parte de los residentes que se infectaron no pudieron contribuir a la mejora de la inmunidad de grupo porque sencillamente murieron.
Todo esto no es una especulación sobre el futuro sino la constatación de una realidad pasada. Pero, puestos a especular, ideemos ¿por qué no? un contrafactual diferente a ese luctuoso pasado. Imaginemos que a diferencia de la estrategia oficial de contagio cero (clamorosamente fracasada en residencias y hospitales) hubiéramos podido implantar la estrategia dual alternativa esbozada páginas atrás: proteger íntegramente a los mayores de 65 años de la infección y moderar, acompasar, ralentizar la propagación del coronavirus entre los menores de 65. En esta situación ideal la mortalidad se quedaría en el 8% de los 27.500 decesos oficiales (2.200 aproximadamente) para conseguir el 5% de inmunidad colectiva. Extrapolando, las 27.500 defunciones oficiales (y las 38.500 si incluimos un 40% más como extraoficiales) se traducirían en una inmunidad de grupo de 62,5% (un porcentaje suficiente para frenar en seco la epidemia). Y esto se conseguiría con la misma cifra de muertes que existía el 16 de mayo, el mismo día en que Sánchez hacía sus declaraciones sobre los 300.000 hipotéticos muertos más que hubieran sido necesarios para lograr una inmunidad colectiva del 60%.
Por supuesto alguien podría señalar que los cálculos presentados no son realistas. Cierto, pero no son menos realistas que los proclamados por el presidente del Gobierno con tanta aparente convicción. Es que las extrapolaciones hay que manejarlas con precaución. En el caso de nuestra estrategia alternativa, para que se materialicen las anteriores predicciones han de cumplirse dos requisitos que no parecen nada fáciles. El primero es que nadie de más de 65 años se infecte, o que si lo hace no derive en fallecimiento. El segundo es que los menores de 65 años sí se infecten, pero tengan una letalidad muy baja. Como el primer requisito es aun más difícil que el segundo, comenzaremos por analizar este último. 2.200 fallecimientos de menores de 65 años, si nos restringimos a los decesos oficiales (y 3.100 si añadimos los extraoficiales), parecen muy pocas muertes en comparación con los 2,35 millones de infectados, el 5% de la población española. Vienen a dar una tasa de letalidad de 0,09% en relación a las defunciones oficialmente registradas y 0,13% respecto a la suma de oficiales y extraoficiales. Esta última es cuatro veces menor que la tasa de letalidad que en un artículo anterior habíamos dado para la epidemia en España si restábamos las muertes fácilmente evitables (y que no se evitaron).
Parece muy poco, pero seguramente no lo es tanto. A 5 de mayo, las estadísticas hechas públicas cuantificaban en unos 45.000 los sanitarios infectados en España mediante tests de detección y 44 los fallecimientos hasta entonces registrados, lo que da para el personal sanitario una tasa de letalidad próxima al 0,10% (a 29 de mayo estas cifras han sido de 51.500, 63 y 0,12%,
respectivamente). Podría pensarse que esta tasa es tan baja en los sanitarios porque conocen mucho más los síntomas y efectos de la COVID-19 que la población en general, teniendo además más a mano una eventual hospitalización y la aplicación de cuidados intensivos. Pero frente a esta posible ventaja, el personal sanitario tiene dos grandes inconvenientes. Uno es que constituye un conjunto poblacional más envejecido que la subpoblación española de menos de 65 años (¡no hay niños ni adolescentes entre los sanitarios!). Y dos, que mucho de ese personal sanitario ha estado sometido a cargas virales muy grandes, poco probables en el caso de la población en general.
Más aún. En abril, una encuesta hecha por la Organización Colegiada de Enfermería entre sus colegiados apuntaba a que unas 71.000 enfermeras y enfermeros podían estar contagiados por el coronavirus: una parte menor había dado positivo en los tests efectuados y otra parte mayor -a la que no se había hecho tests- mostraba síntomas compatibles con la COVID-19. Añadiendo a esta cifra la de médicos que habían dado positivo, el número total de sanitarios infectados por aquellas fechas se situaría en unos 88.000 lo que daría una tasa de letalidad en torno al 0,05%, la mitad aproximadamente de la anteriormente apuntada (0,10%). Por consiguiente, sí, serían perfectamente alcanzables tasas del 0,09% o del 0,13% como exigiría el segundo requisito de nuestro planteamiento ideal con la única condición de que la población de menos de 65 años se comportara
como lo ha hecho el colectivo de sanitarios.
Cumplir el primero, en cambio, es mucho más difícil. Supondría que la impermeabilización frente al SARS-COV-2 de la subpoblación de más de 65 años fuera completa o casi, para impedir los altos niveles de letalidad que el virus provoca en ese tramo de edad. Paradójicamente, los internos en residencias -ferozmente castigados hasta ahora- constituían el caso más favorable: pueden aislarse con facilidad cuando queremos de verdad hacerlo. Más difícil es el caso de la mayoría restante de
ancianos. Aunque hay un creciente porcentaje de estos que viven solos o en pareja, todavía la mayor parte convive con algunos de sus descendientes; con frecuencia, tres generaciones llegan a vivir juntas en un mismo hogar. Esta última situación obligaría a un confinamiento de toda la unidad familiar, salvo cuando la familia disponga de una segunda residencia (o los ancianos, de una casa en el pueblo de donde emigraron, esos tantos pueblos de la España vacía).
Así que este primer requisito no es realista que se materialice en su totalidad, aunque sí resultaría factible que se cumpliera en un gran número de casos. Pero no en todos, ciertamente, lo que derivaría en infecciones (facilitadas por el progresivo incremento de los contagios en la subpoblación de menos de 65 años) cuando se superara el distanciamiento o la protección, e irremediablemente ello acarrearía un mayor o menor número de defunciones. Es iluso plantear que estas últimas no se den, pero no lo es pretender que sean las menos posibles. ¿Cuántas? Siendo ambiciosos pero realistas podríamos equiparar las defunciones de mayores de 65 años a las de menores de esa edad (aún así, su tasa de mortalidad cuadruplicaría la de estos últimos). O sea, habría que añadir otras 2.200 muertes (si nos restringimos a las cifras oficiales) u otras 3.100 por cada 5% de avance en la inmunidad de grupo. La razón de incluir este sobrecoste en vidas humanas -y no otro menor, técnicamente posible- es que la protección frente al contagio de los ancianos ni puede ni debe ser un confinamiento carcelario, como el que las autoridades sanitarias establecieron durante muchas semanas para niños y adolescentes, pese a que su mortalidad a causa de la COVID-19 era prácticamente nula. La reclusión completa de la Tercera y Cuarta Edad, aunque fuera posible, no sería en modo alguno deseable.
Resumiendo para mayor claridad: conseguir un adicional 5% de inmunidad colectiva no precisaría 27.500 (o 38.500) muertes, sino 4.400 (o 6.200) defunciones. Si se hubiera seguido nuestra estrategia alternativa, los 27.500 (o 38.500) decesos no hubieran conllevado un famélico 5% de inmunidad grupal, sino que se habrían traducido en más de un 31% de la misma. Aunque
notoriamente insuficiente, este porcentaje comenzaría a afectar ya a la transmisibilidad del virus porque muchas de las personas a las que saltaría, impedirían su propagación gracias a los anticuerpos que poseerían. Cortocircuitarían de esta manera su diseminación, no suficientemente todavía, pero sí en cierta medida y, con ello, la epidemia comenzaría a ralentizarse (con un 60% se frenaría en seco y con un 90% desaparecería como tal).
Así que, en otras circunstancias, con las mismas defunciones que ha habido hasta ahora podríamos tener un 31% de inmunidad de grupo en la población española, habiendo superado la primera barrera (la del 30%) para que dicha inmunidad comenzara a influir de cara a la propagación de la epidemia. Pero no nos hallamos en esa situación, sino en otra bien distinta: otra en la que solo contamos con un 5% de inmunizados en relación al total de la población, aunque en un sector clave como es el personal sanitario tal porcentaje podría ser cinco veces mayor (incluso acercándose a ese 31% de nuestro ejercicio especulativo). Lo que para la estrategia gubernamental de infección cero ha sido un desliz, para rebrotes o nuevas olas de la epidemia en el futuro resulta ser, en cambio, una buena noticia: al menos una parte sustancial de esos sanitarios estará mayor o menormente inmunizado encarando así mejor tales circunstancias.