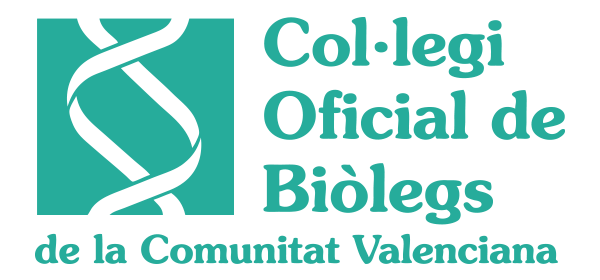ESPERANDO LA(S) VACUNA(S)
Ricardo Almenar
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana
25.06.2020
Cuando un representante gubernamental menciona el vocablo vacuna algo cambia en su semblante, incluso en el caso de Salvador Illa y de Fernando Simón cuyas caras no suelen transmitir mucha alegría, precisamente. Si cualquier miembro del Gobierno, de los partidos que lo constituyen o apoyan, e incluso de los que están en contra de él se refieren a la vacuna frente al SARS COV-19, las imágenes se repiten: sugieren algo así como una luz al final del túnel, un foco que disipa las tinieblas, una llama que vence a la oscuridad. Claro, eso sí, que mientras no llegue la vacuna hay que seguir con la misma estrategia que hasta ahora: ante todo, “no bajar la guardia”, o sea, hay que desconfiar, vigilar, testar, identificar, aislar, confinar a aquellos posibles portadores -muchos de ellos invisibles- del coronavirus (“el virus sigue al acecho”, Pedro Sánchez dixit). Solo la vacuna nos sacará de esta pesadilla, de este valle de lágrimas. Pues, los segundos resultados de la macroencuesta de seroprevalencia difundidos a comienzos de junio apenas han incrementado el porcentaje de inmunizados en España a la COVID-19 (el 5,21%). Dando así la razón al ministro Illa cuando, tras publicitar los primeros resultados, declaró aquello de que “no hay inmunidad de grupo ni la va a haber”. Nos queda únicamente la vacuna.
No deja de resultar curioso que en un tiempo en que oficialmente todo son loas al poderío de la tecnociencia contemporánea se insista una y otra vez en un remedio cuya primera versión exitosa tiene más de dos siglos de antigüedad y que se creó contra una enfermedad hoy extinguida: la viruela. La viruela, cuyas manifestaciones más típicas fueron ya descritas por el médico persa Al- Razi (el Rhazes de los autores latinos) en el siglo IX, a partir del siglo XVI “se comportó en Europa como una enfermedad muy grave, que producía frecuentes brotes epidémicos y era una de las principales causas de la elevadísima mortalidad infantil de la época”, nos recuerda ese sobresaliente historiador de la ciencia que fue José María López Piñero.
En el Próximo Oriente, se había utilizado tradicionalmente un método para afrontar la enfermedad. Puesto que se conocía que quienes habían sobrevivido a la viruela quedaban inmunizados de por vida, surgió la posibilidad de provocar deliberadamente la infección mediante uno o varios pinchazos de pus variólico secado y con una virulencia menor que la infección espontánea. De Constantinopla, este método de inoculación pasó a Europa y quedó reflejado, por ejemplo, en la obra de Giacomo Pilarino Variolas excitandi per transplantationem methodus publicada en Venecia en 1715. Pero el mérito de difundir tal método de inmunización correspondió a una aristócrata británica, Mary W. Montagne, que inoculó el pus a sus hijos, y de vuelta a Gran Bretaña -era la mujer del embajador en el Imprerio Turco-, convenció a la princesa de Gales de probar con sus propios hijos tal método, exitosamente por cierto (antes, hay que decirlo, se usó en seis condenados a muerte que sobrevivieron a la inoculación).
La variolización, como así se llamó a este método de adquisición de inmunidad frente a la viruela, se extendió a lo largo de las siguientes décadas por toda Europa. No sin problemas, desde luego, como provocar la propia enfermedad o transmitir con el pus utilizado otras enfermedades (como la sífilis). Pero a finales del siglo XVIII, un médico rural inglés, Edward Jenner, tras observar que las personas que estaban en contacto directo con vacas y que sufrían la viruela vacuna (cow-pox), enfermedad benigna, no enfermaban de la viruela humana (small-pox), mucho más grave que la anterior, se decidió a emprender un experimento. Este se inició el 14 de mayo de 1796 con el concurso de la lechera Sara Nelmes y del niño de ocho años James Phipps (es bueno recordar sus nombres, no solo el de Jenner). El experimento consistió en tomar linfa de las manos de Sara que acababa de ordeñar una vaca e inocularla en el brazo de James. Medio mes más tarde, el 1 de junio (hace justamente 224 años), le inyectó a su vez pus de la viruela humana que no llegó a desarrollar. Jenner envió una sucinta descripción de su experimento a la Royal Society de Londres que la insigne institución no tomó en cuenta, devolviéndola a su autor, un médico de pueblo al fin y al cabo. Pero Jenner siguió experimentando con nuevos casos y en 1798 publicó un librito de 75 páginas, An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae, un hito en la historia de la epidemiología y la inmunología. En los años inmediatamente posteriores a la publicación de este opúsculo, empezaron a emprenderse vacunaciones más o menos masivas, destacando iniciativas como la del alicantino Francisco Javier Balmis que entre 1803 y 1806 -utilizando un grupo de niños a los que fue inoculando sucesivamente de viruela vacuna- atravesó el Atlántico llevando la contribución de Jenner a la América española y, cruzando el Pacífico, a las Filipinas.
Hubo que esperar casi noventa años para que aparecieran las dos siguientes vacunas aplicables a humanos: la vacuna anticolérica ideada por Jaime Ferrán y la antirrábica de Louis Pasteur. El tarraconense Jaime Ferrán había estudiado medicina en Barcelona y era un autodidacta seguidor de Pasteur; tuvo ocasión de aplicar su vacuna -hecha con bacterias vivas de Vibrio cholerae– en un brote agudo de cólera que afectó a Valencia y comarcas próximas durante la primavera y verano de 1885. En la ciudad de Valencia la epidemia de cólera ocasionó oficialmente más de 4.900 fallecimientos en una ciudad que entonces contaba con unos 170.000 habitantes: unas veinte veces más en números absolutos y unas cien veces más en términos relativos (respecto a las poblaciones totales de la ciudad) que la epidemia de SARS-COV-2 de la primavera de 2020. Ferrán vacunó a unas 30.000 personas en aquella epidemia de cólera de Valencia de 1885, pero la muerte de un importante número de internos y de monjas en una residencia de ancianos tras ser inoculados creó una gran polémica sobre la seguridad de la vacunación. Se pidió entonces un dictamen a Santiago Ramón y Cajal que detentaba en ese año la cátedra de Anatomía de la universidad de Valencia. Cajal mostró su escepticismo respecto a la vacuna de Ferrán y propuso utilizar gérmenes muertos y no vivos de Vibrio cholerae en la vacunación contra el cólera. Experimentó con animales y en septiembre de 1885 publicó sus resultados a favor de esta vacuna inactivada, mientras que Ferrán explicó los suyos en La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático, texto impreso en Valencia durante 1886. En este último año los veterinarios estadounidenses Daniel Salmon y Theobald Smith realizaron inmunizaciones con patógenos muertos (“inactivados”), más fáciles de producir y conservar que los vivos (“atenuados”), en línea con lo propuesto un año antes por Cajal.
La polémica sobre la utilización de patógenos inactivados o atenuados, que comenzó con las vacunas anticoléricas, prosiguió durante el siglo XX. Volvió a producirse con la vacunación contra la poliomielitis, ya en la segunda mitad de ese siglo. La poliomielitis había surgido como enfermedad epidémica en el tránsito del siglo XIX al XX, con una especial incidencia en la población infantil. Pero en los años 50 de esta última centuria se pudo disponer, no ya de una, sino de dos vacunas contra la polio: la de virus muertos, “inactivados”, de Jonas E. Salk y la de virus vivos debilitados, “atenuados”, de Albert B. Sabin, oficialmente autorizados en Estados Unidos en 1955 y 1962, respectivamente. En España se realizó una primera vacunación con la vacuna de Salk en 1958 muy limitada, casi testimonial; era muy cara (unas 200 pesetas de la época) y las autoridades franquistas decidieron no financiarla. La consecuencia fue que en esos años finales de los 50 y comienzos de los 60 entre 1.600 y 2.100 niños españoles se volvieron paralíticos cada año. Finalmente, en 1963 y 1964 se llevó a cabo una campaña de vacunación en todo el país empleando la vacuna de Sabin mucho más barata. Aunque a algunos afectos al Régimen les desagradaba esta vacuna (la llamaban la “vacuna soviética” porque había sido utilizada masivamente en la Unión Soviética durante 1959 y 1960 inoculándose a unos cien millones de personas menores de veinte años), la economía predominó sobre la ideología y la vacuna Sabin consiguió la práctica erradicación de la polio en España (el último caso fue en 1989).
La vacuna Sabin tenía innegables ventajas: era barata (unas veinte veces más que la de Salk), su administración no requería de personal especializado (se administraba oralmente, normalmente por medio de un terrón de azúcar, mientras que la de Salk era inyectable), provocaba respuestas inmunológicas incluso más fuertes que la de Salk (contenía virus atenuados, no inactivados) y poseía una última ventaja que seguramente le resultará llamativa al lector. Los niños vacunados con esos virus vivos, “atenuados”, los excretaban en sus deposiciones pudiendo infectar así a niños no vacunados a los que provocaban también inmunidad (esto se producía especialmente en áreas rurales y en países pobres). Las cosas fueron a partir de la vacuna Sabin muy bien y en 1988 la Organización Mundial para la Salud aprobó como objetivo para el año 2000 su completa erradicación mundial, como se consiguió en 1979 con la viruela. Casi se alcanzó: el polivirus salvaje (con sus tres cepas habituales) solo consiguió persistir en unos cuantos países, pero al iniciarse el siglo XXI pudo constatarse un desagradable hecho: mientras la cepa 2 del virus salvaje había enteramente desaparecido, una fracción de los virus de cepa 2 contenidos en la vacuna de Sabin (una vacuna trivalente, que contenía debilitados los tipos 1, 2 y 3 del poliovirus) se habían vuelto de nuevo patógenos e inducían la enfemedad que originariamente se quería evitar. Esta poliomielitis provocada indeseablemente por la vacuna Sabin alcanzaba cifras muy reducidas en relación a las infecciones del poliovirus salvaje tipos 1 y 3, pero comprendía todas las infecciones del tipo 2, variedad que ya no existía libre en la naturaleza. Como resultado de este hecho inesperado, en la segunda década del actual siglo se volvió a recomendar la vieja vacuna Salk de virus muertos, y a versiones bivalentes de virus vivos de la vacuna Sabin que excluían al tipo 2.
Tal vez quien haya leído los párrafos precedentes se pregunte qué tiene que ver todo esto que puede parecer una digresión erudita sobre la historia de la vacunación con lo que aquí principalmente nos interesa: la vacuna o vacunas frente al SARS-COV-2. Sin embargo, este excursus a través de la interacción de la biología con la historia no se ha hecho con un propósito erudito sino para extraer de él algunas enseñanzas utilizables en nuestro particular problema: la epidemia de la COVID-19. En ese recorrido biológico-histórico hemos visto un gradiente secuencial de formas de hacer frente a una infección epidémica: desde su propagación espontánea en un extremo, hasta la vacunación con virus vivos o muertos (“atenuados” o “inactivados”) en el otro extremo. Así, la expansión espontánea de un determinado agente infeccioso (ya sea un virus, una bacteria o un protozoo) se podía moderar con medidas de higiene, distanciamiento físico o aislamiento; o bien acelerar con otras prácticas culturales (un buen ejemplo era un método ampliamente utilizado en España durante buena parte del siglo XX: poner juntos a un niño libre de sarampión con otro con la enfermedad para que el primero se infectara y desarrollara una inmunidad que normalmente se mantenía de por vida). La inoculación con agentes infecciosos en pequeñas dosis era otra de las fórmulas y la administración propiamente de una vacuna con virus vivos, pero debilitados, otra más. La inmunización “lateral” de un individuo a partir de virus atenuados administrados a otros sujetos y difundidos por las deyecciones de estos, era otra fórmula curiosa pero igualmente aplicable. Y finalmente encontramos como modalidad la vacunación con virus muertos, “inactivados”.
Por consiguiente, dos mecanismos para hacer frente a una epidemia aparentemente tan opuestos como el laissez-faire infectivo o la vacunación con patógenos inactivados, no son en realidad cosas antitéticas, sino extremos de un mismo gradiente y con idéntico propósito que no es otro, sino la inmunidad individual y colectiva. Quienes creen (y difunden) semejante carácter antitético profesan una manifiesta incoherencia intelectual. Porque cuando alguien ha convertido la infección en el summun malus y la vacunación en el summun bonus tiene un problema: que la infección “natural” y la vacuna “artificial” son solo modalidades de búsqueda de un idéntico objetivo: la inmunidad de las personas y la de los colectivos que forman parte (y a partir de un mismo origen, siempre de una infección del tipo que sea). Con esa inmunidad, y suponiendo que el agente infeccioso no acabe extinguiéndose, los humanos consiguen establecer una convivencia lo menos lesiva posible con el infectador. En términos un tanto antropomórficos se podría añadir que a éste también le interesa: le conviene acabar convertido en una simple molestia crónica para su hospedador y no en una amenaza aguda para su salud y pervivencia. El “bicho asesino” solo es asesino por error.
Qué duda cabe de que si se dispone de una vacuna y es, a la vez, ampliamente eficaz, altamente segura, de fabricación tecnológicamente viable y lo suficientemente accesible económicamente, constituye con mucho la mejor opción. Pero solo si reúne toda esa serie de características y una más: que se pueda diseñar, probar, fabricar y aplicar en un plazo razonable de tiempo. Y aquí, de nuevo, el recorrido biológico-histórico ofrece ciertas claves sobre las posibilidades reales de todo lo anterior. Como vimos, transcurrió casi un siglo desde la primera vacuna de Jenner hasta las dos siguientes, la anticolérica de Ferrán y la antirrábica de Pasteur. Mucho tiempo. Pero es que desde entonces, además, solo se ha conseguido crear un puñado de vacunas que hayan resultado verdaderamente operativas: concretamente hoy existen 26 según el inventario de la OMS, un número muy pequeño frente a los muchos centenares de infecciones producidas por microorganismos. Disponer de una vacuna es la excepción, no la regla.
Es cierto que, en la actualidad, hay más de 120 nuevas vacunas para enfermedades infecciosas en distintas fases de desarrollo. Muy probablemente, la gran mayoría de ellas no lleguen a buen puerto. Y la minoría que sí lo consiga, no lo hará ni mañana ni pasado mañana; según las estadísticas de la OMS transcurren al menos diez años desde que una vacuna se diseña en el laboratorio hasta estar disponible a gran escala. La razón es que hay que cubrir una serie de plazos: primero, pruebas en cultivos celulares, luego en animales, más tarde en decenas y más tarde en centenares de personas voluntarias, luego en millares, después hay que fabricar la vacuna masivamente y luego emplearla en campañas experimentales sobre la población en general. En cualquiera de estas fases el proyecto de vacunación puede caerse. Y, por fin, tras haber sido aplicada masivamente, hay que hacer un seguimiento de la eficacia de la vacuna y de sus posibles efectos adversos, un estudio que puede prolongarse durante bastantes años más. Ya vimos como una vacuna tremendamente exitosa como la Sabin contra la polio se convirtió al final -en unos casos relativamente escasos, es cierto- en propagadora de la enfermedad que quería evitar.
En el caso del SARS-COV-2 se ha producido en los últimos meses una explosión sin precedentes de proyectos de vacuna: hay ya más ensayos que en el resto de enfermedades infecciosas, unos 130 en total. De ellos, hay proyectos con coronavirus atenuados o inactivados, incluso “vacíos”, desprovistos de material genético. También hay ensayos a partir de otros virus modificados genéticamente en los que se insertan genes del coronavirus capaces de fabricar partes de éste estimulando así la respuesta inmunitaria. Igualmente hay proyectos que buscan introducir determinados componentes del coronavirus (como las proteínas de la espícula) o utilizar ácidos nucleicos (ARN o ADN) en los que se han insertado los genes que posibilitan la síntesis de las proteínas víricas por la propia maquinaria celular: en ambos casos, se pretende inducir la respuesta inmunitaria frente a tales proteínas extrañas. De todas estas iniciativas, diez de ellas habían pasado a comienzos de junio a ser ensayadas con humanos: cuatro a partir de coronavirus inactivados, dos más utilizando otros virus modificados genéticamente como vectores, otra introduciendo directamente proteínas del coronavirus, otras dos de ARN con genes del SARS-COV-2 y una última de ADN igualmente con genes del SARS-COV-2. Hay que destacar que de estos dos últimos tipos de vacunas (los creados a partir de ácidos nucleicos) no existen precedentes. Nunca se han usado en campañas de vacunación.
Podría pensarse que, con semejante despliegue de iniciativas, la obtención de una vacuna frente al SARS-COV-2 es algo próximo, incluso muy próximo. Pero, de nuevo, la historia de la vacunación nos lleva a ser muy prudentes. Ha habido casos en que una vacuna muy prometedora ha habido que desecharla cuando se han hecho ensayos con humanos. Como ocurrió con la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, un virus que provoca la infección respiratoria más frecuente en niños de corta edad. En los años 60, dos niños murieron en Estados Unidos tras serles aplicada una vacuna en fase todavía experimental que al final se comprobó que favorecía la enfermedad en lugar de prevenirla. Las pruebas finalizaron abruptamente y desde entonces no ha aparecido ninguna vacuna operativa frente a una enfermedad que cada año provoca la muerte de decenas de miles de niños en el mundo.
Así que no hay que asombrarse de manifestaciones como la del jefe médico Clemens Wendtner del hospital de Schwabing en Múnich -el primer centro hospitalario que trató infectados por el SARS-COV-2 en Alemania- cuando declaraba a finales de mayo que “nadie puede garantizar que vayamos a tener una vacuna contra la COVID-19”. Si, no obstante, nos ponemos en el caso más probable de que sí vaya a haberla, los problemas no desaparecen por ello. “Podríamos tener unas diez vacunas diferentes que funcionen razonablemente bien”, afirmaba en parecidas fechas Florian Krammer, virólogo del hospital Mount Sinai de Nueva York. Se abre así la incómoda situación de cuál elegir. “Es posible que la primera generación de la vacuna no sea muy buena”, ha declarado ya en junio Nicholas White, profesor de medicina en Oxford. Puede muy bien ocurrir que las primeras vacunas que se fabriquen no provoquen inmunidad en buena parte de los vacunados, o que ésta sea débil, o que dure relativamente poco tiempo. La OMS ha establecido que la eficacia mínima deseable de una vacuna no debería ser inferior al 50%, pero hay que recordar que, por ejemplo, la última vacuna contra la gripe estacional tiene una eficacia de solo un 45%.
Aceptemos ahora que la primera o primeras vacunas contra la COVID-19 se sitúen en el listón mínimo que ha establecido la OMS. Que únicamente una de cada dos personas se inmunice, o lo haga insuficientemente, o le dure solo durante un cierto tiempo, no es un problema grave para quienes defendemos la inmunización colectiva a través de una estrategia dual frente al SARS-COV-2 (protección lo más completa posible a los grupos de riesgo, y contención y ralentización, pero no eliminación, de la difusión del coronavirus en el resto de la población). Si a las personas inmunizadas por la propia epidemia añadimos, por ejemplo, la mitad de los vacunados, la inmunidad nos crecerá ostensiblemente y juntando una y otra inmunización quizás alcanzáramos el umbral en el que la epidemia parara en seco o al menos progresara muy lentamente ya.
Consideremos una aplicación de lo anterior. Prácticamente nadie discute que puestos a aplicar una vacuna, el primer colectivo con el que habría que hacerlo sería el personal sanitario por motivos obvios. Actualmente el 20-30% de ese colectivo ha pasado la COVID-19 según los resultados de las pruebas efectuadas (PCR y tests de anticuerpos). Pues bien, supongamos que contamos ya con una vacuna de más bien baja calidad, con ese 50% de efectividad que es el mínimo para la OMS que debería tener una vacuna frente al SARS-COV-2. Si la aplicáramos a la totalidad del personal sanitario no infectado (y consiguientemente no inmunizado, con independencia del grado y duración que alcance a tener tal inmunidad) y suponemos que solo uno de cada dos de los nuevos vacunados desarrolla a su vez inmunidad, el porcentaje del colectivo sanitario que en conjunto se inmunizaría alcanzaría a ser del 60-65%, el umbral en el que la epidemia se frenaría ya por inmunidad de grupo en ese colectivo. Por supuesto, el personal sanitario no es una población cerrada y podría haber contagios desde el exterior o hacia el exterior, pero uno de los más grandes problemas de estos últimos meses -el que dicho personal ha llegado a actuar como foco de la epidemia- quedaría grandemente eliminado. Y lo mismo habría ocurrido con aquella parte de la población en general que no estuviera incluida en un grupo de riesgo si se hubiera dejado que se infectara -no explosivamente, sino con parsimonia- utilizando las prácticas ya conocidas de protección, distanciamiento e higiene. Dispondríamos del suficiente número de infectados (e inmunizados) para que con una vacuna incluso mediocre se alcanzara ese umbral del 60-65% de inmunidad colectiva para toda la población española.
Por contra, para quienes han sustentado la opinión -por activa o por pasiva- de que toda infección es negativa (hay que buscar la interacción cero con el coronavirus) y que, por contra, la vacuna es el summun bonus frente a la epidemia, una vacuna con solo el 50% (o menos) de eficacia sería un hecho de lo más desagradable: el hundimiento del mito de pócima milagrosa, esa invención de nuestra poderosa tecnociencia que una vez diseñada, testada, fabricada, distribuida y administrada reduciría a la COVID19 a solo una pasada pesadilla, a únicamente un mal sueño del que la vacuna nos habría hecho despertar. ¿Cómo reconocer y comunicar que semejante milagro de la tecnociencia contemporánea solo vaya a servir a uno de cada dos a quienes se les proporcione? ¿O a más, pero deficientemente? Pues las autoridades sanitarias y no sanitarias, tanto gubernamentales como autonómicas, han creado sistemática y concienzudamente en los ciudadanos toda una ilusión -mucho más ilusa que esperanzadora- que corre el riesgo de quebrarse en mil pedazos antes de poder materializarse.
Porque, si esas mismas autoridades deciden aferrarse al mito de la “pócima milagrosa” no les cabe otra solución que esperar. Esperar a que, al final, sí aparezca una vacuna (o vacunas) con una eficacia mucho mayor que la inicial (o iniciales). Pero, ¿podría asumir el coste de no haber masivamente vacunado -con una vacuna ineficiente sí, pero vacuna al fin al cabo- a la población, particularmente si se produce una segunda (o tercera) oleada de la epidemia? Seguramente no. Por lo demás, ¿cuánto habría que esperar? Y ¿cómo? Pues si la tan cacareada “nueva normalidad” (¿es o no un oxímoron?) a comenzar el 22 de junio solo finalizará “cuando se disponga de una vacuna” quiere esto decir que hasta tal horizonte temporal se prolongará la vigilancia, la detección, la identificación, el aislamiento y el confinamiento, si llegara el caso. Ese inacabable juego del gato y del ratón al que ya nos hemos referido en otros artículos, hasta que arribe “la vacuna”, altamente eficaz amén de plenamente segura. ¿Y si tal vacuna, tan eficaz y tan segura, acabara siendo una entelequia? Solo nos quedaría entonces el juego de Tom y Jerry.
Pero aún hay más. La vacunación frente al coronavirus no va a ser únicamente un enfrentamiento entre vacunas más o menos eficaces y más o menos seguras. Ante una demanda potencial que puede alcanzar a ser la gran mayoría de la población planetaria no hay actualmente ninguna corporación farmacéutica ni ningún Estado capaz de satisfacerla. Menos aún, si la vacuna elegida requiere -como parece probable- más de una dosis de aplicación. “Solo un país como España necesitaría unos 100 millones de vacunas, pues posiblemente sean necesarias dos dosis por persona, como sucede con la mayoría de vacunas que conocemos”, ha advertido Krammer. Y luego, claro está, se halla el tema del precio a pagar por la vacuna. Que no solo dinerario (todo un big business), sino también en términos de propaganda, de prestigio y de posicionamiento geoestratégico. De poder, en suma. Elegir entre una vacuna “china”, otra “rusa”, una más “estadounidense” y otra más “europea”, por poner un ejemplo simplificado (¿puede llegar a haber una “española”?), abarcará todos esos aspectos que van mucho más allá de la eficacia o de la inocuidad. Un terreno ciertamente minado.
Cuando esta macroproblemática vacunal aparezca con toda su fuerza, ¿qué hará el actual Gobierno, o cualquiera que le suceda? ¿Será una reproducción, corregida y ampliada, del enredo de los tests, del embrollo de las mascarillas, del lío de las estadísticas de fallecidos por la epidemia? ¿Justificará tal gobierno las decisiones que tome escudándose en la OMS, en la UE, en el mercado mundial o en la política internacional? ¿Se dará, por contra, y como novedad, una información fidedigna de los diferentes candidatos vacunales, ahora o después, de hacerlo con esta o con aquella vacuna, de empezar la vacunación con unos u otros segmentos sociales, de pagarla a cargo del erario público o de los bolsillos privados, etc. etc.? Y tras esa información, ¿se promoverá un auténtico debate público, una amplia y genuina discusión ciudadana sobre los pros y contras de cada opción? ¿O, como hasta ahora, se invocarán pretendidas certidumbres científicas y la autoridad de determinados expertos para no iniciar ni lo uno ni lo otro? ¿Estamos quizás condenados a sufrir los mimos errores y por idénticos motivos?.