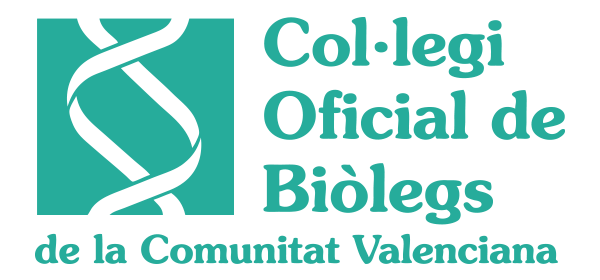Ricardo Almenar
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana
07.07.2020
Cuando alguien -una persona, un grupo, una ciudad, un país- no sigue los pasos trillados de la mayoría restante, ésta lo contempla, primero con sorpresa, luego con condescendencia, más tarde con desdén y finalmente con reprobación. La disidencia nunca está bien vista. Así que cuando en el pasado marzo las autoridades sanitarias suecas -la Agencia de Salud Pública, independiente, por cierto, del propio gobierno- decidió no sumarse a la receta frente a la COVID-19 de prácticamente el resto de países europeos, chirrió el unánime consenso -ciertamente con matices- que se había establecido. Porque Suecia no confinó a su población, ni suspendió las clases (más adelante, las de mayores de 16 años), ni paró la actividad económica, ni prohibió las reuniones de menos de 50 personas (después, de menos de 10), ni clausuró restaurantes y bares (aunque sí las barras de estos últimos) ni, por supuesto, impidió el poder pasear o hacer ejercicio físico. Recomendó, eso sí, aunque no obligó, el distanciamiento físico, el frecuente lavado de manos (pero no el uso mascarillas, salvo casos muy determinados) y precauciones especiales para los mayores de 70 años. Tampoco cerró sus fronteras, porque como resaltó el principal responsable de toda esta estrategia, el epidemiólogo Anders Tegnell, “la COVID-19 está ya instalada en cada país”.
Algunos dentro de Suecia y muchos fuera sospecharon que lo que buscaba la Agencia era dejar circular al virus confiando en que más pronto o más tarde se alcanzara una inmunidad colectiva que frenara la epidemia. Si ese era el propósito, ni Tegnell, ni su superior en la Agencia, Johan Carlson, lo manifestaron explícitamente. Su planteamiento era que cualquier confinamiento acarreaba el grave problema de que solo podía ser temporal, pero, “una vez cierras, es difícil salir del confinamiento. ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo?” razonó Tegnell. Además, el confinamiento llevaba consigo múltiples restricciones sociales y económicas. Carlson las resumió así: “El país, no puede tomar medidas draconianas que tengan un resultado limitado en la epidemia y que, sin embargo, dejen tocada a la sociedad”. Antes o después habría que aprender a convivir con el SARS-COV-2 y esa convivencia tendría más de carrera de fondo que de sprint. Y no era impedir a toda costa la infección lo razonable, sino que el ritmo y alcance de ésta no llegara a colapsar las posibilidades de respuesta del sistema sanitario. “El enfoque de baja escala es más sostenible a lo largo del tiempo”, resumió Anders Tegnell en el mes de abril.
Desgraciadamente, durante los meses siguientes se multiplicaron las muertes por la COVID-19, desde poco más de 300 a comienzos del mes de abril hasta unas 4.400 contabilizadas ya a inicios de junio. Las críticas a la estrategia sueca frente a la epidemia fueron arreciando. También desde España, porque en “el país con el confinamiento más duro de Europa”, como el ministro Illa ha señalado, la excepción sueca provocaba, cuanto menos, incomodidad. En junio diversos medios de comunicación se explayaron en señalar los fracasos de Suecia respecto a la COVID-19. Hacia el 20 de junio había superado a Bélgica y España en tasa acumulada de positivos (solo por detrás de Luxemburgo), era el segundo país (tras Bulgaria) en nuevos infectados, tenía muchas más muertes en relación a su población que sus vecinas Noruega, Finlandia y Dinamarca, no se había alcanzado ninguna inmunidad de grupo (los estudios epidemiológicos daban al área de Estocolmo un 7,3% de inmunizados frente, por ejemplo, al 11,4 de la Comunidad de Madrid), y pese a no haber suspendido la actividad económica, se esperaba para 2020 una acusada recesión y un fuerte incremento de las cifras de paro. La laxitud para unos, la dejación para otros y la ineptitud para otros más de las autoridades sanitarias suecas y de su gobierno rojiverde de coalición estaban detrás del fracaso de país. Afortunadamente, España había sido realista: impuso un confinamiento “duro” frente al virus y no una convivencia “blanda”. Una estrategia enérgica la española, aun en la “nueva normalidad” decretada a partir del 22 de junio (“podemos ser muro o transmisor; seamos muro” declaraba Pedro Sánchez a finales de este mes), estrategia que si el país la seguía nos conduciría a la victoria en la lucha contra la epidemia como consiguió anteriormente el confinamiento (una victoria dolorosa esta última, sí, al fin y al cabo).
Ya advirtió el Nazareno la habitual costumbre de señalar briznas de hierba en el ojo ajeno y no sólidos mucho más gruesos en el propio. La mayoría de las anteriores críticas pueden contextualizarse, si no rebatirse. El número de contagiados depende estrechamente del número total de tests y a quienes se hagan. Es esperable, además, que los nuevos contagiados sean mayores que en aquellas poblaciones con curvas más suaves (descienden más lentamente porque ascendieron más pausadamente) que en aquellas otras con una curva mucho más abrupta (subieron muy rápidamente antes y bajaron aceleradamente después). El escaso porcentaje de inmunizados (“menor de lo esperado” en palabras de Tegnell) muestra que, al fin y al cabo, el virus circuló relativamente poco, lo que viene a avalar que, desde luego, no se pretendía acrecentar la inmunidad colectiva a toda costa. Hacer hicapié en el fracaso económico de la estrategia desde otro país con un fracaso económico todavía mayor (en mayo el Banco Central de Suecia preveía una caída en 2020 del PIB sueco entre un 7% y un 10%, pero en idéntico mes el Banco de España auguraba un descenso entre el 9% y el 11,6% del PIB español que el FMI elevó a un 12,8% a finales de junio) no parece muy coherente.
Y tampoco lo es utilizar las relativamente altas cifras de muertes por la epidemia como descrédito de la estrategia elegida para hacerle frente. Es cierto que tales cifras son en términos relativos y mucho más en valores absolutos superiores a las producidas en los países vecinos que sí se confinaron. Pero vistas desde España, no desacreditan comparativamente la opción sueca. A mediados de junio, la tasa de mortalidad (muertes oficiales por COVID-19 en relación a la población total) en España era de un 0,060% y la de Suecia un 0,048%. Pero si en esta tasa incluimos también las tres cuartas partes de la sobremortalidad observada en ambos países entre principios de marzo y finales de mayo, las tasas se nos elevan al 0,090% y 0,052%, respectivamente. Redondeando estos valores por hacer más fácil las comparaciones podemos concluir que Suecia ha tenido en tres meses de epidemia un 20% menos de muertes oficialmente reconocidas que España en relación a su población, y de un 40% menos cuando incluimos los decesos probables a causa de la COVID-19. Por consiguiente, pocas lecciones se pueden dar desde el país del “confinamiento más duro” al país del no-confinamiento. Máxime teniendo en cuenta -reconozcámoslo- que Suecia no paró en seco la actividad económica (los decensos previstos en su PIB provienen en gran medida de la caída de sus exportaciones), ni clausuró las clases a menores de 16 años, ni cerró hoteles, restaurantes o bares.
Y, sin embargo, también en Suecia las muertes han sido excesivas. “Demasiadas”, así lo ha reconocido sin ambages Tegnell. Y como en España, aproximadamente la mitad de defunciones corresponde a los internos en residencias. De ahí que a comienzos de junio, el primer ministro socialdemócrata Stefan Löfven declaraba que “debemos admitir que la parte que se ocupa del cuidado de ancianos, en términos de propagación de la infección no ha funcionado. Es obvio. Tenemos demasiadas personas mayores que han fallecido”. A su vez, Tegnell reconocía en idénticas fechas que había muerto “demasiada gente demasiado pronto” y que lo mejor hubiera sido implementar ”algo intermedio entre lo que ha hecho Suecia y lo que ha hecho el resto del mundo”. Pese a ello, creía que “en lo esencial, la estrategia sueca ha funcionado”, aunque “claramente hay un potencial de mejora en lo que hemos realizado”.
Bien, el lector que haya seguido los argumentos que en estos artículos han sido vertidos en favor de una estrategia alternativa para España de la oficialmente seguida habrá percibido claras similitudes con la estrategia sueca frente a la COVID-19. En particular, en una cuestión clave: el rechazo a un confinamiento generalizado, indiscriminado y coercitivo del conjunto de la población. Ahora bien, la estrategia defendida en estas páginas -por contraposición a la sueca- pretendía ser una estrategia dual con un doble objetivo: de un lado, minimizar la letalidad de la epidemia, y de otro, moderar su transmisibilidad, aunque sin intentar anularla. Lo primero se conseguiría impidiendo la propagación de la COVID-19 en los agregados poblacionales de mayor riesgo (básicamente los tramos de mayor edad). Y lo segundo, no impidiendo enteramente, pero sí ralentizando la infección por el coronavirus en los agregados de menor riesgo (el resto de la población, descontadas las personas con graves patologías previas).
Sin embargo, una estrategia dual -ensamblada en torno a dos partes complementarias- no puede funcionar si una de esas partes carece de la necesaria solidez. Se desequilibra y acaba desmoronándose. El error de la estrategia sueca no ha sido la ausencia de confinamiento (el “más duro confinamiento“ español ha conseguido peores resultados) sino el mismo error que se ha producido en España: no haberse dado cuenta desde el primer momento que en la Tercera y Cuarta Edad -y muy especialmente en aquella parte minoritaria de ambas confinada en residencias- se encontraba el mayor rival esperable de letalidad por la COVID-19. Se tenía que haber blindado -utilizando para ello todos los medios disponibles- semejantes instalaciones, convirtiendo ello en la actuación prioritaria. Si sirve de consuelo, puede aquí añadirse que otros países europeos -como Italia, Francia o Gran Bretaña- tampoco lo hicieron. Un mínimo consuelo, en todo caso.
El Gobierno sueco de coalición socialdemócrata-verde ha emprendido una investigación tras el relativo fracaso de la estrategia de la independiente Agencia de Salud Pública. El Gobierno español de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos -que ha gestionado directamente la lucha contra la epidemia- no ha anunciado nada semejante aunque su fracaso es ostensiblemente mayor que el sueco. Se podría pensar que las diferencias entre un gobierno rojiverde y otro rojivioleta, no deberían ser muy grandes: no están, ciertamente, en las antípodas ideológicas. Pero, ya ven, ni en la estrategia seguida frente a la COVID-19, ni en la autocrítica respecto a la misma se parecen. Deben de haber razones mucho más profundas en esta disimilitud que el mero posicionamiento ideológico, muchas veces superficial cuando no oportunista.